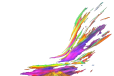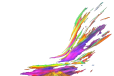Permiso de trabajo de Belgica (B) temporal
Pasaron los meses de enero y febrero de 1963, y me anunciaron que me tenían que operar y quitarme gran parte del pulmón izquierdo; les dije que lo suponía pues desde hacía meses lo venía expulsando a pedazos con mis expectoraciones, de un olor nauseabundo. Sólo les pregunté si después quedaría útil para mi marido y mis hijos y ante sus afirmaciones, les autoricé a ser operada. La operación se llevó a cabo el 28 de febrero en el quirófano de cirugía del profesor Honoré y fue un éxito. Tuve una habitación para estar sola y sólo sufrí los primeros diez o doce días, por los tubos, puntos y drenajes que me pusieron. Pero los médicos estaban contentos de mi estado satisfactorio y yo muy agradecida con ellos. Me querían porque siempre fui dócil y les agradecía lo que hacían por mí.
El doctor Franchimont, en particular, demostró gran interés por mi caso, riñendo incluso con alguna enfermera en lo que veía o creía una falta de atención. Pues sucedió que casi el mismo día de mi operación, tuvieron que operarle a él de urgencia por un tumor canceroso. Estando yo convaleciente, ya en una habitación de cuatro pacientes, vino a saludarme encorvado, y me dijo “Madame Fernández, está usted mucho mejor que yo”. Volví a verle un año después, en la Feria de los Inventores en Coronmeusre, donde Francilux tenía un stand; se paró ante mí y dirigiéndose a monsieur Englebert le dijo: “Monsieur, tiene usted suerte de guardarla; es un buen elemento”. Y Englebert le contestó: “No hace falta que lo diga; lo sé por experiencia”. Nunca he olvidado que una eminencia como el doctor Franchimont, un especialista de reumatología que daba conferencias por televisión, hubiera hablado bien de mí a mi patrón. Al poco tiempo le cortaron una pierna en Canadá y poco después murió.
Al hospital acudían a diario Gonzalo y los niños a verme. A pesar de ser aquél el invierno más duro que vivió Bélgica en muchos años, con nieve y hielo que parecían eternizarse, y con una temperatura tan baja que la “Dérivation” del río Mosa estuvo helada en toda su anchura y hubo gente que caminó y patinó por encima, con días en que sólo pudo circular por la ciudad la policía, las ambulancias y los bomberos, pues la gente sólo salía de casa por absoluta necesidad.
Gonzalo estaba de baja por lo que creíamos una úlcera de estómago, según nos decía el doctor Paradis; estaba muy delgado y se quejaba poco, o pocas veces, de fuertes dolores que le obligaban a agacharse. Por fin el doctor lo envió al hospital de Baviera, donde yo estaba ingresada y convaleciente. Me inquieté cuando me dijeron que había que operarle de urgencia; hablé con los médicos y me dijeron que si sólo era una operación de úlcera, estaría de nuevo en casa en quince días, antes que yo.
Le aconsejé que se operase y dejó los niños al cuidado de unos amigos españoles que se ofrecieron a alojarlos. Gonzalín con la familia Zarzosa y José Manuel con la familia de Julián Rapp, un catalán casado con la asturiana Dorita, con quienes también vivía el hermano de ésta, Faustino, gran amigo de mi hijo que también era de Sotrondio.
Gonzalo ingresó el 7 de marzo y el 8 le operaron; después le ingresaron en Reanimación, con un aparato respiratorio que impulsaba el funcionamiento mecánico de sus pulmones y sostenía su corazón; sólo pude verle un momento a través de un cristal y me pareció en estado muy grave hasta el punto que una monja se me acercó para preguntarme si teníamos familia en Lieja; le dije que no y tomó la dirección de nuestros familiares en Luarca. Salí de allí impresionada pero sin creer que no se salvaría. Tres días después, salió de Reanimación y lo llevaron de nuevo a Cirugía, en una sala general de la planta baja, mientras yo permanecía en el segundo piso y bajaba a verle por el ascensor, caminando todavía muy inclinada. Un día le trasladaron a una habitación individual. Tenía mal aspecto y una delgadez extrema que yo atribuía a la operación. Los niños y yo le veíamos el poco tiempo que los médicos nos dejaban; él nos decía que no iba bien; una vez nos encontramos con los médicos en su habitación y esperamos a que salieran; se quejaba de ellos porque le hacían daño, cuando lo que ocurría era que entraba en parada respiratoria y ellos acudían para rescatarle; pero él nos decía que si tuviera una metralleta se los llevaba a todos por delante. Un día nos dijo que no le gustaba la leche del hospital y mandó a los niños que la compraran fuera y se la trajeran a la habitación, como así hicieron.
Y así llegó el día 19; por la mañana vino una monja diciéndome que venía a hablarme de mi marido. Le pregunté si venía a reñirme por haberle llevado leche de fuera; me contestó que no y empezó a decirme que Gonzalo no iba bien y que había tenido una recaída tan grave que habían tenido que volverle a operar; le pregunté si le habían llevado de nuevo a Reanimación y me respondió “Malheureusement pas” (“Desgraciadamente, no”) y sólo entonces comprendí que se había muerto.
Entonces le dije: “¿Mis hijos ya no tienen padre?” Y me acompañó al tanatorio. Gonzalo estaba cubierto de una sábana blanca; sólo pude verle la cabeza con un pañuelo blanco que le sujetaba la barbilla y ya le habían cerrado los ojos.
A la hora de la visita primero llegó Gonzalín con Zarzosa y al no encontrar a su padre en la habitación vinieron a la mía sin saber lo ocurrido. Gonzalín gritó y pegó puñetazos sobre el hierro de mi cama. José Manuel llegó poco después, con lágrimas en los ojos, pues Dorita ya se había enterado y se lo dijo cuando llegó del Ateneo. Juntos vinieron llorando en el tranvía todo el trayecto y Dorita me dijo que el niño se había mareado cuando se lo dijo, y le parecía que el suelo y las paredes se movían en torno a él.
La noticia corrió por la colonia española como un reguero de pólvora; el Partido Socialista pagó el entierro y movilizó a la gente junto al Partido Comunista, que fue el primero en enviarnos una corona con el martillo y la hoz, como también lo hizo el Club Federico García Lorca con otra republicana. Vinieron a proponerme de hacer una colecta, pero me negué rotundamente.
No pude ir al entierro y mis hijos me representaron. El cortejo, según me dijeron, fue impresionante. Cientos de españoles acompañaron al féretro; la funeraria pasó por delante de “La Populaire” donde paró unos instantes y alguien dijo unas palabras, y continuó hasta el cementerio de Robermont, donde le llevaron a hombros hasta el lugar donde fue enterrado. Hemos guardado fotografías con la tumba cubierta y rodeada de nieve.
Días después me encontré en un pasillo con el cirujano que me había dicho que Gonzalo volvería a casa antes que yo. Me dijo que al abrirle el estómago vieron que era un cáncer que ya se había extendido al páncreas y al hígado; que habían intentado el todo por el todo y que si no se le hubiese intervenido habría durado tan solo unos meses y acabado con grandes sufrimientos. Siempre he creído que el cáncer de estómago le venía del maltrato sufrido en sus años de cárcel, pues siempre se quejó del estómago al salir de prisión.
Viuda con dos hijos
Tras la muerte de Gonzalo, los niños quisieron ponerse inmediatamente a trabajar, Gonzalo de aprendiz y José Manuel en un gabinete de dibujantes con el que había hablado. Llamé a una Auxiliar Social y le pedí que tratara de convencer a los niños de que siguieran sus estudios, puesto que yo saldría en breve del hospital y tenía un buen empleo. Salí del hospital a finales de marzo y los niños siguieron yendo al colegio.
A raíz de mi vuelta a casa, mi padre envió a Conchita para ayudarme; estuvo con nosotros muy poco tiempo y guardo una foto con ella y Manuel a la puerta de nuestra nueva vivienda, en el 25 de la rue Jean-Baptiste Cools, adonde nos mudamos a la muerte de Gonzalo. Meses después, nos mudamos de nuevo al primer y segundo piso del 36 de la rue Bonne Nouvelle, propiedad de monsieur Cariaux, que vivía en el bajo con su esposa Marie-Claire y tres niñas pequeñas.
Pero pronto Gonzalín abandonó la escuela técnica de Artes y Oficios del IPETH, en Herstal, a la que asistía lo menos posible. Quería ganar dinero de inmediato para comprar un coche y organizar su vida. Primero encontró trabajo como almacenista en una nave de sustancias químicas en la rue des Steppes; luego trabajó como viajante, vendiendo el café Jacquemotte con una furgoneta de reparto a comisión. Aquel trabajo le fue nefasto; el empleado que le ayudaba no era buena persona y le arrastró a sus correrías nocturnas; venía a casa a dormir cada vez más tarde, y a veces ni aparecía; yo pasaba las noches angustiada de ver las horas correr y que él no regresaba a casa; el corazón me decía que algo iba a acabar mal, como así sucedió. Unos meses después, volviendo de mi trabajo, encontré en casa a Gonzalo y José Manuel, muy serios y me di cuenta que algo había pasado. Habían despedido a Gonzalo por haberle encontrado dormido al volante de la camioneta y los clientes habían protestado porque los pedidos de café no les llegaban a tiempo, con el agravante de que faltaba dinero por justificar. Además, me di cuenta que había bebido. No tuve ni una palabra de disculpa para él, que había dejado ml al compañero de baloncesto por el que había encontrado ese trabajo. La sociedad me reclamó el dinero por teléfono a Francilux y se lo devolví. Después mis amigos de Avilés Miguel y Mari Carmen, que trabajaban en Lieja, y el portugués Adao, que trabajaba en Francilux, me prestaron dinero para que Gonzalo comprara un automóvil de ocasión con el que encontró un nuevo trabajo de chófer uniformado para el dueño de una firma importante. Pasó un tiempo en que no veía su coche aparcado delante de casa, como de costumbre; le pregunté donde estaba y me dijo que lo tenía guardado en el garaje que le alquilaba un amigo en la calle Bonne Nouvelle. Un día me crucé con su amigo y le pregunté por el coche; me respondió que hacía tiempo que ya no estaba en su garaje. Yendo a la tintorería, la dependienta me enseñó un recorte del periódico en el que relataba un accidente y hacía mención al nombre de mi hijo. Explicándome con él, resulta que Gonzalo por encender o apagar un cigarrillo se distrajo del volante y chocó contra un árbol en la bajada del Thier-à-Liège. Hacía tiempo que venía planteando su deseo de irse de casa a vivir por su cuenta y yo le respondía que sólo se lo permitiría cuando fuera mayor de edad, pero no antes. Las discusiones eran breves, yo le pedía que contribuyera económicamente a los gastos de la casa con parte de su salario, pero él no lo hacía. Cuando cumplió 18 años, se fue de casa y alquiló un buen apartamento en el Boulevard Emile de Lavelèye, donde le visitaba su amigo Jesús Quintín, también hijo de refugiado político y muy buen muchacho.
Mi hijo Gonzalo vuelve a España
Inexplicablemente, un buen día cogió el tren y se fue a Asturias. Allí las pasó negras, y sólo encontró trabajo en las vías del tren, junto a obreros andaluces y portugueses, viviendo en barracones. Gonzalo me escribía de vez en cuando, pero siempre sospeché que me ocultaba los malos momentos por los que iba pasando. De allí le sacó el padre Silva, animador de “La Cruz de los Ángeles” de Avilés, donde le sorprendió la policía y recibió la orden de incorporarse al Ejército, pues no había cumplido el servicio militar. Le destinaron al cuartel de El Ferral, en las afueras de León, en Carros de Artillería de Montaña. De vez en cuando le enviaba dinero y un verano aproveché mis vacaciones para ir a verle a León durante los dos días que le dieron de permiso. Con el permiso de los mandos militares, jugaba al baloncesto en el equipo de León, que estaba entonces en primera o segunda división, cobrando un dinero del Club.
Gonzalo regresó de su servicio militar en España en abril de 1972; yo estaba ausente, pues había viajado a Madrid al entierro de mi padre.
Quizás me estoy repitiendo pero creo que debo hacer un “mea culpa” de mi conducta hacia él. Ya de niño me dio motivos de preocupación; no se enfrentaba a mí pero obraba según se le ocurría, poniéndome en situaciones de disgusto y contrariedad que me sacaban de quicio. No creo que haya sido más revoltoso que otro cualquiera de su edad, ni tampoco indisciplinado; él hubiera necesitado una madre más paciente que yo, que hubiera tomado el tiempo de escucharle, de comprenderle y ayudarle a reflexionar. Durante muchos años, se orinaba en la cama y nunca se me ocurrió averiguar por qué, porque yo mismo ignoraba que podía ser un problema afectivo. Yo soportaba mejor a José Manuel porque era tranquilo y obediente, con afición a la escuela y la lectura. Siempre cometí el error de poner más esperanzas en él que en su hermano Gonzalo. Por eso mi conducta afectiva fue censurable. Mi marido, Gonzalo, era más paciente y creo que Gonzalín se ha sentido siempre más cerca de él que de mí. Cuando Gonzalo falleció, tengo la impresión de que si bien lo sintieron los dos, quizás Gonzalín pareció más afectado porque al perder a su padre sintió que perdía la columna sobre la que se apoyaba. El que haya tenido que llevar una vida de lucha prácticamente sola no justifica que no haya sabido acercarme más a él, pararme y reflexionar sobre mi actitud equivocada.
La muerte de mi padre
Mi padre volvió a Lieja en 1964, tras la muerte de mi marido, cuando vivíamos en el 42 de la rue Bonne Nouvelle. Su viaje pasó por muchas peripecias. Aunque ya tenía unos 75 años, no nos había avisado y al llegar a la frontera francesa se encontró con una huelga de trenes que duró varios días, en los que todos los viajeros estuvieron de fonda en Irún. Mi padre lloró de tristeza y desesperación pues no tenía dinero para pagar la fonda; tuvo la suerte de conocer a unos españoles que también venían a Lieja y le ayudaron y acompañaron hasta Lieja. Con la emoción de todo lo que le pasó, había perdido nuestra dirección y sólo recordaba el nombre de monsieur Englebert, el dueño de Francilux. Y a altas horas de la noche se plantó delante del comercio de Francilux y se puso a gritar a voces: “¡Englebert, abre la puerta!” sin que nadie le abriera a esas horas. Por fortuna, dos españoles pasaron por allí y con sus explicaciones le trajeron hasta nuestra vivienda en la rue Bonne Nouvelle. Mi padre siempre fue muy impulsivo y nada precavido a pesar de su edad; cuando tenía una idea, la ejecutaba de inmediato contra viento y marea. Estuvo contento al ver como estudiaban los niños y hasta su muerte siempre se interesó por los estudios de José Manuel en el Ateneo real de Lieja y luego en la Universidad.
Cuando entraron en la Residencia de Ancianos del Carmen, en Canto Blanco, en el distrito madrileño de Fuencarral, fui a verles dos veces durante mis vacaciones de verano y el tercer año había decidido no ir. Manuel estudiaba para ingeniero en la Universidad y había trabajado dos meses con sus camaradas del partido en unas obras de carreteras en Waterschei, en Limburgo. Un domingo de abril por la mañana, en 1972, llamó al timbre monsieur Englebert para decirme que mi padre había muerto. El asma que se le declaró en Cuba, su mucha edad y otras complicaciones pudieron con él; en su última carta me decía que se encontraba mal y que tenía la sensación de caer en un pozo muy profundo. Su muerte fue súbita. Yo no tenía en aquel momento dinero para pagar el viaje a Madrid y fue Manuel quien me dio todo lo que había ganado con su trabajo. Tardé dos días en llegar en tren y cuando entré en la Residencia, los compañeros de mi padre en la Residencia y Conchita ya regresaban del entierro. Conchita se quedó en la residencia y pasé dos veranos con ella. Un año fuimos a Las Palmas de Gran Canaria y quedé con ella en el aeropuerto de Barajas a las dos de la tarde. Allí me estuvieron esperando mi hijo José Manuel, junto a mis amigos de Avilés Mari Carmen y Miguel, que salían para pasar dos semanas en Valencia de don Juan, en León. Pero me equivoqué con los horarios del autocar de Sabena que iba de Lieja al aeropuerto de Zaventhem y cuando llegué a Bruselas ya no encontré asiento en el avión. Conchita llegó sola a Las Palmas donde se alojó en el hotel. Yo encontré un vuelo a Barcelona y desde allí llegué a Las Palmas, reuniéndome con ella completamente de noche. Con todo el nerviosismo que pasé, olvidé en el aeropuerto de Bruselas un abrigo de cuero que me había regalado la hija mayor de Gina, mi compañera de trabajo en Francilux.
Hablando de Conchita, encuentro curioso cómo el azar dispone las cosas en la vida. En la Residencia del Carmen trabajaba en aquel entonces de auxiliar Teresa, que atendía a Conchita como a otras residentes. A Conchita le encantó Teresa y le habló de su ahijado José Manuel. Supongo que debió hablarle muy bien de él para lograr que los dos se llegasen a encontrar y trabar amistad. Teresa ya estaba afiliada a las Comisiones Obreras y fueron juntos a varias manifestaciones obreras en Madrid, pues Teresa era amiga de varios dirigentes del Metal, sobre todo de la Perkins, pues allí trabajaba un primo de Bustarviejo, Carmelo Plaza Baonza. El caso es que se gustaron de inmediato y se casaron cinco meses después, el 4 de julio de 1980.
Gonzalo conoce a Verónica
En 1972 yo vivía con José Manuel en el segundo piso del número 1 de la rue des Armuriers, donde pasaron para nosotros cosas importantes. Yo seguía trabajando en Francilux como pedicura y José Manuel ya estaba en cuarto curso de la Universidad. A su regreso de España y terminado el servicio militar, Gonzalín volvió unos meses con nosotros; encontró un buen trabajo de pincha-discos y luego de camarero en una discoteca llamada “Le Boff”. Allí pasó un año o dos; el caso es que en verano el dueño del local y Gonzalo se fueron de vacaciones a Asturias en coche, y estando en Luarca durmieron en una gabarra habilitada en dormitorios para jóvenes, donde conoció a Véronique Lefebvre, la que luego fue su esposa, y a su amiga “Malou”, que vivía en París y había venido a ver a un ciclista español que había conocido en el Tour de Francia. Verónica, como todos la llamamos, es una chica francesa, nacida en Calais de padres comunistas con familia numerosa Trabaron amistad y Gonzalo les dio la dirección de la rue des Armuriers.
El caso es que Gonzalo y su patrón regresaban a Lieja y al subir por Pajares, el patrón se empeñó en conducir el coche, pese a las advertencias de Gonzalo, y se salió de la carretera en una curva de montaña; tuvieron suerte pues el automóvil quedó destrozado y colgado en un saliente que evitó una caída mortal por un precipicio. El conductor resultó ileso, pero Gonzalo que iba medio dormido, perdió el sentido; otros conductores le sacaron del automóvil con un brazo roto y le llevaron al hospital. La Guardia Civil detuvo al dueño del coche hasta comprobar la gravedad del estado de Gonzalo, que por fortuna fue menos grave. El coche quedó para siempre donde estaba, pues resultaba muy difícil recuperarlo. José Manuel y yo nos enteramos un domingo en una fiesta del Club de fútbol García Lorca, en el campo que tenían cerca del cementerio de Robermont. Vi que unos camaradas hablaban con José Manuel aparte y vino hacia mí para contarme que Gonzalo había tenido un accidente en Asturias. Nos llevaron a la discoteca “Le Boff” donde pudimos telefonear al dueño, quien nos dio la seguridad de que Gonzalo sólo se había roto un brazo. Al día siguiente me llamó Gonzalo diciéndome que estaba en la playa y le contesté si había playa en el hospital. Me dijo que no debía inquietarme, que pronto le darían de alta.
Un día llamaron al timbre y me encontré con Verónica y Malou que acababan de llegar de España en auto-stop, mientras Gonzalo estaba hospitalizado en Asturias. No sabían nada de lo ocurrido y regresaron a París por el mismo sistema de auto-stop.
Al cabo de unas semanas Gonzalo llegó en autocar de línea a la estación de Midi en Bruselas, donde le esperaba su hermano, y juntos regresaron a Lieja con el brazo enyesado y en cabestrillo. La fractura se le había movido durante el viaje y tuvieron que volver a colocarle el hueso en el hospital, siendo esta operación bastante dolorosa, pero al final el brazo cicatrizó y curó.
Gonzalo siguió trabajando de camarero. Cerca de la discoteca estaba la cervecería “Le Carré”, muy conocida en Lieja, situada en el boulevard de la Sauvenière y cerca del Pont d’Avroy, en el meollo de la ciudad. Viéndole trabajar en la terraza de “Le Boff”, el dueño del “Carré” le propuso trabajar para él, lo que Gonzalo aceptó pues era un puesto mejor ganando más.
Pasaron unos meses y ocurrieron dos cosas. Sin previo aviso Gonzalo se presentó en casa con Verónica, a la que había ido a buscar a París sin decirme nada de sus intenciones. Ya me parecía bastante ligera la actitud de dos chicas viajando en auto-stop cuanto más volver a ver a Verónica en mi casa con Gonzalo. Me dijo que buscarían un piso para vivir juntos, algo que juzgué improcedente según mi norma de conducta, pues no quería admitir que vivieran en pareja sin casarse. Total que encontraron un piso en el Quai Churchill y se fueron allí. Nuestras relaciones quedaron interrumpidas durante bastante tiempo.
José Manuel se afilia al Partido Comunista
El segundo acontecimiento sucedió con José Manuel. Siempre nos decía que su objetivo era volver a España y matar a Franco, a quien consideraba máximo responsable de los años de prisión padecidos por Gonzalo. Cuando estudiaba en el Ateneo Real de Lieja, me hablaba de sus amigos comunistas belgas, Serge Beelen y Jules Pirlot, que estudiaban en aquel establecimiento de la rue des Clarisses. Durante varios años, jugó al fútbol en el equipo de Jupille. Desde el entierro de su padre, José Manuel se puso en contacto con el Partido Comunista español, cuyo local estaba en la rue Saint Léonard, en la sede del Club Federico García Lorca. Su contacto era un gallego llamado Quiroga que le vendía el “Mundo Obrero” y le avisaba de las manifestaciones contra Franco. Durante el proceso de Burgos, siendo locutor del programa de radio “La Wallonie accueille les immigrés”, ingresó en el Partido, a pesar de su juventud, y fue miembro de la Junta Directiva del Club García Lorca. Pasaron los años y el Club se trasladó a una gran casa de la rue De Gueldre, en el centro de la ciudad. Se convirtió en un activista del Partido y fue elegido representante de los españoles en el primer Consejo Consultivo Municipal de Lieja, por sufragio universal, junto a otro compañero asturiano, Juan Parra Casado. En su último año de lacarrera de ingeniero en física trabajó un tiempo para la empresa siderúrgica Cockerill-Ougrée, investigando las aleaciones metálicas en un microscopio electrónico del Val-Benoît. En junio de 1974, después de aquellos años en los que combinó la Universidad con la política antifranquista, llegó un día a casa y me dijo que el partido le había propuesto como liberado, por lo que tendría que dejar Lieja y establecerse en París junto a la dirección del Partido para desde allí desplazarse en misiones a España y en los países europeos de emigración española. A los pocos días vinieron a casa dos dirigentes comunistas de París, Juan Menor y Melquesider Rodríguez, dos personas de edad madura que trataron de explicarme la propuesta del Partido. Melquesider había pasado 24 años en las cárceles, la mayor parte en el penal de Burgos donde Gonzalo había pasado más de seis años. Les dije que si mi hijo estaba de acuerdo en marcharse, yo también lo estaba.
Pero cuando se fueron y quedé sola, lloré la pérdida de mi hijo gritando que “nadie me sacaría del barro”. No podía imaginar que José Manuel sería mi principal apoyo después de mi jubilación y me llevaría a vivir con él y su pequeña familia en este hermoso pueblo madrileño y serrano que es Bustarviejo, el pueblo de Teresa.
Poco supe después de su trabajo en el Partido hasta que llegó la democracia en 1977, pues nunca me hablaba de ello, reservando sus llamadas y sus cartas a temas familiares. Sé que vivía en París y viajaba mucho en toda Europa y en España, pues aún conservo sus postales de Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla. Por sus camaradas de Bélgica supe que la policía había detenido en la frontera de Figueras a un joven comunista de Lieja, hijo de la señora Vidala, y a otro muchacho de Alemania, y que José Manuel, miembro también de aquella operación clandestina, acudió con un abogado de Tarrasa que consiguió para ellos la libertad con fianza. Volvió definitivamente a España en 1976 y en 1980 se casó con Teresa Martín Baonza. Su hija y mi única nieta, Lorena, nació en 1982. Más tarde, en 1987, fue enviado por el Partido al Parlamento Europeo, donde llegó a ser secretario general del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Europea, que entonces tenía 46 eurodiputados de catorce países. Trajo con él a Teresa y a Lorena, y no quiso vivir en Bruselas. Vivió modestamente en mi pequeña casa de Lieja y siguió ayudando al Club Federico García Lorca, al Partido y a Izquierda Unida, muy unido a sus antiguos camaradas.
Gonzalín y Verónica siguieron durante muchos años al frente de su café-restaurante Le Greenwich, en la rue Pont d’Avroy, y luego como gerentes del Club Federico García Lorca en la rue Saint-Léonard.
Yo trabajé desinteresadamente como responsable de la Biblioteca española en la Universidad de Lieja, gracias a la confianza que puso en mí una profesora y amiga de Herstal, Presentación García. Además, pertenecí durante varios años a la directiva de la Asociación de Padres de Familia de Lieja, hasta mi regreso definitivo a España.
1963 Mi operación y la muerte de Gonzalo
Sigo contando mi vida por episodios, a veces sin orden de fechas; espero no olvidarme de los momentos más importantes de mi existencia.
El trabajo de limpieza y cocina en “La Góndola” empezaba a las 8 de la mañana y regresaba a veces a las 11 de la noche, hasta el punto que una noche desperté a Gonzalo y tiró el despertador al suelo para mostrar su enfado. Al día siguiente hablé con Roberto y Elsa, los cuales accedieron a dejarme salir a las 3 de la tarde.
Fue por aquel entonces, en 1962, cuando Gonzalo me dijo que en Francilux necesitaban una señora de limpieza para trabajar de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y decidimos que yo saliera de la Góndola.
Pero mi salud ya estaba bastante deteriorada, aunque ello no me impidió seguir trabajando hasta diciembre de 1962; ese invierno fue muy duro; respirar de noche me era penoso, con mucha tos y expectoración; el médico de cabecera, el doctor Paradis que tenía su despacho en la rue du Commandant Marchand y que años después se suicidó de un disparo cuando le abandonó su esposa, me hizo pasar una radioscopia del tórax en el Hospital de Baviera. Una vez allí varios médicos observaron mi radiografía, pasándola de uno al otro, diciendo que era un caso de escuela. Me ingresaron inmediatamente en la sala 7 del edificio de Medicina, a cargo del doctor Franchimont. Me hicieron el historial y me examinaron todos los días, conservando mi expectoración en una escudilla de acero que daba la medida de la cantidad expulsada, y una monja me pasó un tubo por la nariz hasta el pulmón enfermo a la vista de todos, en la sala general. Yo nunca me quejaba, porque veía que se preocupaban por mí.
Una tarde, a la hora de la siesta, me despertó un hombre que tenía un libro muy grande en las manos; preguntó por mis datos, la composición de mi familia y mi trabajo. Le interrumpí diciendo que si se trataba de pagar mi estancia en el hospital, no podríamos, e hice ademán de levantarme y pedir mi ropa para regresar a casa. El pobre señor se apresuró a detenerme y tranquilizarme, explicándome que en Bélgica teníamos seguro a través de la Mutua de seguridad social por el mero hecho de trabajar, y no teníamos nada que pagar.
Mari Luz sirvienta de niños
en Cointe 1959


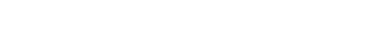



MÉMOIRES D'IMMIGRÉS




Copyright © generaciónlorca 2010
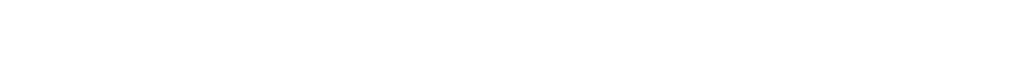
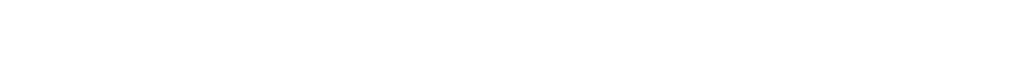
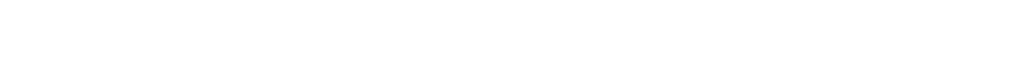
Quand les utopies se réalisent à coup de SOLIDARITÉ et que L'AMITIÉ remplace la famille quand elle est loin. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenue sur notre site web

Liège, terre d'accueil.
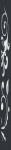




Copyright © generaciónlorca 2010



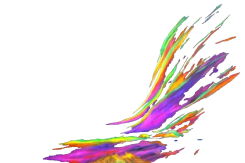
Liège, terre d'accueil
"À LA RECHERCHE DE LIBERTÉ ET D'UN MONDE MEILLEUR ..."

QUAND LES UTOPIES SE RÉALISENT À COUP DE SOLIDARITÉ ET QUE L’AMITIÉ REMPLACE LA FAMILLE QUAND ELLE EST LOIN .
GÉNÉRATION LORCA