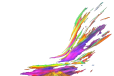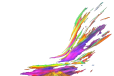Oviedo
Mi padre vendió la tintorería y se trasladó a Oviedo con Conchita. Alquilaron taller y vivienda en la calle Quintana, cerca del seminario situado en el Prado Picón, en una colina cercana. Los principios fueron difíciles, papá visitó comercios en el centro de la ciudad, instaló sucursales y poco a poco fue haciéndose con la clientela.
¿Por qué razones nos trasladamos a Oviedo? De mí no hubiera salido la idea por la tensión que teníamos en nuestras relaciones familiares. Yo permanecía en Tineo y ya me había hecho a la idea de trabajar a derecha e izquierda para ir tirando. Fregaba los suelos de madera de rodillas, con estropajo, arena del río y lejía; subía sacos en la cabeza desde la fábrica de pan de Fondos de Villa, un pan de bollos que pesaban pues la harina era malísima, (recuérdese que estábamos racionados) hasta el comercio llamado de las “Nemesias”, cerca de nuestra casa; la Guardia Civil me llamó a la Comandancia y acudí temiendo lo peor por Gonzalo, que seguía en libertad vigilada; pero era para pedirme si quería limpiar la Comandancia cobrando por ello; fue el comandante mismo quien me lo pidió y acepté; después algunos guardias solteros me pidieron que les lavase la ropa; por entregarla limpia y planchada pasé muchas noches sin dormir, planchando y viendo a Gonzalo de mal humor, pero yo aprovechaba que los niños dormían para trabajar planchando a mano pues entonces no existían las planchas eléctricas.
A todo esto, cogí mi primer bronco-pulmonía, con fiebre y dolor en el costado, “como si me atravesasen con una espada”, le dije al médico. Me recetó sulfamidas y todo pasó con unos días de cama; Gonzalo tuvo que cerrar para ocuparse de los niños y de lo que pudo en la cocina. Alguien hizo llegar la noticia a mi padre, el cual envió a Conchita a Tineo, directamente a mi casa, con la propuesta formal de que nos fuéramos a vivir en la vivienda disponible en la tintorería de Oviedo y que yo podría trabajar con ellos; le dije que hablaría con Gonzalo y se marchó de vuelta con el autocar. No visitó ni habló con los suyos ni ellos se desplazaron a saludarla. La perspectiva de volver a soportar a mi padre no me entusiasmaba, pero en Tineo ya no había porvenir para nosotros.
Con los niños viajé en el coche de línea que llevaba correo y viajeros hasta Oviedo. Gonzalo llegó después en un camión con los muebles que nos quedaban, pues ya habíamos vendido el comedor por falta de dinero.En la calle González Besada, justo detrás de la tienda, mi padre había alquilado para taller un gran local y en su primer piso, al que se accedía desde el taller por una escalera de madera, había una gran habitación que durante un tiempo nos sirvió de alcoba para los niños y para nosotros; abajo, una parte obrada de madera era cocina y en otra, con suelo de cemento, estaban la máquina de planchar y una mesa en la que una empleada planchaba a mano cuando no ayudaba a lavar la ropa a cepillo como mi padre.
A través de un patio rectangular, donde los niños jugaban al fútbol con una pelota de trapo, y a través de un túnel de entrada de vehículos, se accedía a la parte delantera del edificio, donde estaba la tienda en la que se recibía y entregaba la ropa a los clientes.
Detrás de la tienda y comunicada a través de una puerta, estaba la vivienda de Conchita y mi padre. Era tan grande, que una parte se alquiló a dos hermanas profesoras de bordado, muy contentas porque tenían a su disposición una galería que daba al patio y disfrutaban de una gran claridad para bordar junto a sus alumnas.
La tintorería se llamaba “El Arco Iris” y con ese nombre se dio a conocer. Mi padre creía en la publicidad y de vez en cuando hacía imprimir octavillas que se buzoneaban por los alrededores y yo misma las repartía hasta en el mercado de El Fontán. Por cierto, repartiendo un día me encontré con un exhibicionista dentro de un portal; pese al choque emocional, no dije nada a nadie, ni hubiera podido hablar de ello.
Gonzalo tenía su taller en la parte trasera. Trabajaba para la Casa Arias, de gran renombre por sus zapatos a la medida para una clientela exclusiva.
Mi padre, recorriendo varios comercios del centro, instaló sucursales de recogida y entrega de ropa en la perfumería Estrada, en la calle Uría; otra en un comercio de paraguas detrás del teatro Campoamor, y la tercera muy cerca del mercado de El Fontán. A los tres sitios pasaba yo regularmente a recoger y entregar la ropa.
Los niños se matricularon nen la escuela municipal de El Fontán, situada en la calle Quintana. A José Manuel le admitieron sin haber cumplido la edad legal, pues ya sabía el silabario y leía palabras sencillas. Siempre apreció a sus maestros y al final del tercer año lloró porque en el curso siguiente tendría que cambiar de maestro, ya mayor, que había sido republicano y, una vez reintegrado a la escuela, era muy querido por sus alumnos porque les hacía leer en voz alta textos muy valiosos de la literatura española. Gonzalín tenía una caligrafía deplorable y su maestro vino a hablar con nosotros a la tintorería, diciéndonos que era una cuestión de temperamento y que se corregiría con el tiempo; por su molestia le dije a mi padre que le diera una propina, pero sólo le dio una corbata que un cliente había abandonado hacía largo tiempo; el hombre metió la corbata en el bolso y se marchó; yo me quedé avergonzada.
Las relaciones entre Conchita y yo se deterioraron, unas veces porque criticaba el modo de formación de los niños, pero sobre todo porque yo no le tenía cariño ni paciencia para soportarla. Mi padre me llamaba aparte y me pedía comprensión con ella, porque afectaba también a su propia vida.
El deterioro de las relaciones pronto se extendió a todos. En una de las discusiones, en pleno invierno, mi padre obligó a Gonzalo a salir de la casa, prohibiéndole volver y denunciándole por “rojo” a la policía, que le amenazó con presionarle en su expediente de libertad vigilada. A mí me dejaban en casa con los niños, prohibiéndome relacionarme con Gonzalo. Tuve que morderme los labios y permanecer en esa situación humillante hasta que encontráramos otra vivienda. Para atenuar la expulsión, mi padre me compró un abrigo verde de lana y me dio para Gonzalo un abrigo de paño color tabaco, cuyo dueño había fallecido y nadie había reclamado a la tintorería. Conchita llevó los niños a un comercio de zapatos para comprarles botitas; la dueña le preguntó si los niños eran sobrinos suyos y ella los negó diciendo que eran de una familia pobre a la que quería ayudar. Me enteré porque un testigo que presenció la escena y me conocía me la contó poco después. Uno de esos días, cuando salíamos de un café con mi padre, Conchita y los niños, de regreso a casa, vimos a Gonzalo salir de un chigre de la misma calle. Nos vio acercarse desde la acera de enfrente; los niños cruzaron la calle para abrazarle, pero, quizás conscientes de la situación, volvieron a cruzarla y siguieron con nosotros hasta la tintorería. Al día siguiente, Gonzalo me hizo pasar una nota por un conocido, en la que me escribía que necesitaba verme. Por el mismo conducto le dije que viniera a medianoche; no necesitó llamar; entró por el pasillo al patio y le abrí la puerta en la oscuridad. Examinando la situación, que empeoraba cada día, no veíamos salida, pues ni él ni yo teníamos dinero. Pronto descubrieron que nos veíamos a diario, no lo negué y Conchita misma le dijo a mi padre que Gonzalo era mi marido y que era natural que nos viéramos. Pero la guerrilla continuó. Si algo iba mal en el taller o en lo que fuera, mi padre me acusaba de sabotaje y era un trastorno hasta que se aclaraba la cosa.
Días después, pusimos fin a tan violenta situación.
Gonzalo había instalado su taller de zapatería en un pequeño local cercano a El Fontán y en la calle Pérez de la Sala alquilamos una habitación con derecho a cocina en casa de una tal Alicia, que aún siendo maestra no ejercía; estaba separada del marido, también maestro, y tenía a su cargo dos niños, uno de ellos bebé todavía. Su apartamento era grande y tenía dos o tres habitaciones alquiladas a estudiantes, pues no estábamos lejos de la Universidad. Nos dejó la habitación a cambio de la limpieza del piso y de hacer la comida para ella, sus niñitos y los estudiantes. Compraba los comestibles en una tienda de la esquina, cuya dueña era una mujer casada, seria y buena persona, que me adelantó el dinero para la compra de un armario ropero de buena madera por un precio razonable, aunque también llegamos a la ya bien conocida situación de no poder pagarle puntualmente algún plazo. A esa tienda fue una tarde José Manuel, con dinero en mano para comprar medio litro de aceite y esperando su regreso le oí gritar desde la calle llamándome; me asomé al balcón y me dijo llorando que había tropezado y que se había caído al suelo la botella, derramándose el aceite; con lo cual y sin dinero tuve que ir al comercio donde expliqué lo sucedido y la dependienta, muy amable, me sirvió otro medio litro sin pagar y casi sin conocerme. De José Manuel nunca conseguí que fuese a comprar algo sin dinero.
Si hubiera sabido quien era Alicia no hubiera ido a vivir allí. Era una mujer que inspiraba confianza por su aspecto, rubia, vistiendo bien y hablando mejor; por desgracia era alcohólica y ese defecto no se puede ocultar por mucho tiempo. Una madrugada la oí quejarse y un niño llorar en su habitación; llamé, entré; la vi acostada, había devuelto, tenía una cara descompuesta, temblaba fuertemente y tenía muy poca ropa de cama para abrigarse; la cubrí con la mejor de mis mantas, le cogí el niño en mis brazos y me pidió que cerrara la puerta y que nadie fuese a molestarla. Noté en ella un olor desagradable a aguardiente, el mismo que en toda su habitación. Poco a poco me fui enterando por el vecindario de quien era Alicia. Al marido nunca le vi por allí; estaban separados y con razón; por la bebida vendió casi todos sus muebles, joyas y ropas de valor; a la Casa de Empeños del Monte de Piedad llevaba hasta la ropita de los niños, que nunca vi sacarlos a la calle. Tardé en recuperar mi manta; me decía que la había llevado a la tintorería, hasta que me puse seria y me la devolvió.
Los estudiantes pagaban al entrar pero pronto se marchaban porque elle gastaba el dinero y pronto no había nada que poner en el puchero. La víspera de Reyes regaló un tambor a Gonzalín y a José Manuel una armónica. Al día siguiente, encerrada en su habitación a resultas de otra borrachera, Gonzalín tocando el tambor y José Manuel la armónica, salió enfurecida al pasillo y pidió a gritos que cesara el ruido. Le dije que era Reyes y debía ser consciente de que había alquilado la habitación a un matrimonio con niños. Horas después, me envió recado mi padre para que pasara por la tintorería a tal hora. Allá fui y me encontré con mi padre, Conchita y… Alicia, la cual se había quejado de mí y mintiendo descaradamente. No pude contenerme y le di una bofetada, mi padre me detuvo y me dio una bofetada a mí. Entonces le dije que era la última vez que me pegaba, que yo tenía más de treinta años, que era madre y que sólo mi marido podía pedirme cuentas. Y efectivamente, esa fue la última vez que me puso la mano encima.
Gonzalo trasladó su taller a un patio interior de la calle Santa Susana; en otro taller del patio trabajaba un herrero y una tarde que fui a ver a Gonzalo, mis hijos entraron en la herrería. El herrero había puesto a enfriar unas herraduras que, cuando se sacan del fuego están al rojo vivo, pero enseguida se tornan grises y parecen frías. Gonzalín el pobre, sin que nadie se fijase, cogió una herradura y aunque la soltó enseguida se quemó cruelmente la palma de la mano, con el consiguiente susto del herrero y nuestro. Por suerte, al niño no le quedó traza alguna.
Como siempre, estábamos sin dinero; yo no sabía ni podía salir de nuestra situación. Durante unos días, tuve que acudir con mis hijos a un comedor de caridad que regentaban unas monjas cerca de El Fontán. Gonzalo no quiso ir.
Por fortuna, la planchadora de la tintorería, que vivía en San Lázaro, me dijo que en ese barrio obrero había una fábrica de ladrillos y tuberías de grés que ofrecía un puesto de trabajo. Me presenté corriendo y me aceptaron. Por uno de los obreros supe que una viuda del barrio alquilaba una habitación con derecho a cocina y, loca de contento, salimos del piso de Alicia para siempre.
El trabajo en la fábrica era duro, pero yo iba contenta. En la habitación nos cogían justo los pocos muebles que nos quedaban; lo peor era el aprovisionamiento en carbón para la cocina y calefacción, el colmo estando en la capital de Asturias, la minera. Todavía existían las cartillas de racionamiento. Yo iba cada tarde al bar de la esquina, donde la dueña me guardaba las borras de café que yo pasaba de nuevo por agua hirviendo y nos valía para desayunar. También acudí a una fábrica de chocolate junto al campo de fútbol a por cascarilla de cacao que hervida nos servía a dar el gusto de chocolate a la leche.
La cuenca minera: Laviana
El dueño de la fábrica de ladrillos estaba contento con mi trabajo y, en mala hora para mí, me propuso que fuera a trabajar como sirvienta en su piso, cobrando lo mismo que en la fábrica. Se apellidaba Paíno y el matrimonio tenía un apartamento espléndido con suelo en parquet salvo la cocina y el cuarto de baño, que estaban alicatados. La señora, educada pero tirana en el trabajo, me obligó a arrodillarme y rascar con estropajos de alambre toda la cera del parquet. Me encargó de la limpieza y ella cocinaba. Como esa situación no me convenía, leí un anuncio en el periódico, en el que necesitaban un tintorero para trabajar en una nueva tintorería que se abría en Laviana, en la cuenca minera del Nalón. Pensando en los años en que yo había trabajado para mi padre y queriendo salir de la situación en que estábamos, la misma de siempre, me atreví a escribir proponiéndome.
El dueño que abría la tintorería era farmacéutico; ella era más joven y muy bonita. La tintorería fue idea de ella, para dar trabajo a sus dos hermanos. El edificio les pertenecía y tenía gran espacio para todo. Uno de ellos había aprendido a planchar a máquina y le habían comprado una nueva, junto a las calderas para el tinte, las tinajas para las distintas aguas de lavado, un ventilador industrial para el secado, mesas para el cepillado de la ropa y todo lo que se necesitaba. Sólo faltaba encargar las anilinas a Barcelona y yo, bien informada por mi padre, les envié la lista de tintes y seguí trabajando en casa de los Paíno en Oviedo, a la espera de la apertura de la tintorería Arrieta, apellido del farmacéutico.
Fueron ellos quienes nos buscaron vivienda en Laviana, frente al cuartel de la Guardia Civil, camino de La Chalana, un puente sobre el río Nalón situado junto a la aldea de Entralgo, cuna del escritor Armando Palacio Valdés, autor de “Las aguas bajan negras”. A esa zona la llaman La Chalana porque ese es el nombre asturiano de la barca que servía para cruzar el río antiguamente, cuando no existía el puente.
La casa pertenecía a dos hermanas solteras que regentaban una taberna en el bajo. En el primer piso había dos apartamentos, uno el nuestro y otro de un matrimonio con una niña pequeña de cuatro o cinco años que los domingos acompañaba a sus padres al cine y luego nos decía que había visto una “pelúquila”.
Gonzalo enseguida encontró trabajo en una zapatería y los niños ingresaron en la escuela nacional. Se acercaba la fecha de las comuniones y José Manuel tenía que hacerla obligatoriamente, pese a la oposición de su padre; entonces se llevaban los trajes blancos de oficiales o marineros y quien no podía comprarlos vestía a su niño de gris o como podía. Mi padre me regaló un corte de tela gris para que le hiciera un trajecito; no era de la mejor calidad, pero lo acepté agradecida porque me sacaba del paso. En la iglesia el cura colocó en primera fila a los comulgantes vestidos de blanco y los demás detrás; así eran las cosas en España. El traje se destiñó a la primera lavada.
Laviana es el primer pueblo minero de la cuenca del Nalón. Hasta el puente de La Chalana las aguas de la montaña bajan limpias; a partir de los pozos corren ennegrecidas por los lavaderos industriales de carbón. El agua transparente se remansa bajo el puente, rodeado de prados verdes al borde del río. Los domingos y en verano la gente viene en masa a bañarse, viajando en tren desde toda la cuenca minera.
Sotrondio
La tintorería marchaba bien, y cuando yo tenía una duda o un problema, escribía o telefoneaba a mi padre. Tres años después, comprendí que los hermanos ya habían aprendido el oficio. Los dueños me dijeron que podían prescindir de mí y me recomendaron un trabajo en otra tintorería que se acababa de abrir en Sotrondio, otro pueblo minero a unos diez kilómetros de Laviana.
El dueño, Gregorio o “Goyo”, era panadero y no sabía nada de tintes. Se estableció por influencia de su esposa en un gran local detrás de la estación del tren. Contrató a un muchacho de Ribadesella que sabía lavar la ropa y a todo echaba mano menos a teñir y planchar a máquina, que sólo sabía hacerlo bien. Me ofreció algo más de sueldo que los Arrieta y me fui a trabajar a Sotrondio, viajando diariamente en tren por una peseta. En primavera y verano regresaba a pie, cuando el clima era agradable.
Si bien mi trabajo era de teñir y planchar, también hacía de todo. Los lunes, el chico de Ribadesella llegaba tarde y yo tenía que preparar las aguas de las diferentes tinajas y ponerme a lavar las ropas. La tintorería no marchaba tan bien como en Laviana, porque Sotrondio tenía menos población y los mineros sólo ponían el traje los domingos y era poca la gente de pluma o comercio.
En la misma calle había una chatarrería propiedad de Óscar Zarzosa, un bilbaíno que se había establecido en Sotrondio con su esposa y tres hijos varones y dos niñas, una de ellas discapacitada motor, pues ni siquiera podía subir sola unas escaleras. Los dos hijos mayores, Óscar y Tomás ayudaban a su padre en el almacén. Zarzosa tenía una moto con remolque y recorría los pueblos de los alrededores comprando trapos, metales, huesos y sacos vacíos de cemento, todo lo almacenaba en Sotrondio y lo vendía en Gijón, excepto los sacos de cemento que revendía a la fábrica Portland, muy lejos de allí.
Zarzosa me ofreció trabajo pagándome más que Goyo; yo ya estaba harta de tintorerías y no me llevaba bien con el chico de Ribadesella porque llegaba con retraso y era más lento que yo. Me fui con Zarzosa sin saber el perjuicio que ese trabajo iba a ocasionar a mi salud.
Entonces decidimos trasladarnos a Sotrondio. Cuando quise matricular a los niños en la escuela nacional fue imposible porque el cupo estaba lleno y estábamos a finales del curso. Con la oposición de Gonzalo, tuve que llevarlos al colegio de monjas. Conchita vino de Oviedo y dijo a las monjas que mi padre pagaría mensualmente el colegio. Al poco tiempo empezó el nuevo curso y los matriculé en la escuela nacional. El primer día el director me enseñó la clase de José Manuel, que estaba abarrotada hasta el punto que varios niños se sentaban en el suelo. El maestro era manco, pues había perdido el antebrazo hasta el codo, quizás en la guerra civil.
Al poco de llegar a Sotrondio, con sacrificio le había comprado unos zapatos a Gonzalín y ocurrió que un día que con otro niño se sentó sobre el pretil que encauzaba el río Nalón frente al cuartel de la Guardia Civil de La Llera; se descalzó, con tan mala suerte que uno de los zapatos cayó al río. El otro niño me vino a avisar y allí corrí con la esperanza de recuperar el zapato; me señalaron los dos poco más o menos dónde había caído pero nada se veía porque –como escribió Armando Palacio Valdés- las aguas bajaban negras. Bajé al pie del muro y me metí en el agua por la orilla, pensando que allí el agua no cubría. ¡Qué poco conocía el peligro del cieno acumulado por el polvo de carbón remansado! Enseguida me fui hundiendo como en una ciénaga y mis piernas se iban quedando presas; no había ninguna persona mayor alrededor y me entró un miedo terrible de pensar que nadie podría socorrerme; salí a tiempo y di el zapato por perdido, contenta de haberme librado de la muerte con un buen susto.
Ocurrió que por dos veces mis hijos se encontraron en la calle un billete de 25 pesetas. La primera vez lo entregaron a la Guardia Municipal, como les dije, para que su dueño pudiera recuperar su dinero. Pero la segunda vez, en pleno verano, se les ocurrió pasar el día en Laviana; cogieron el tren y se fueron de feria a bañarse en La Chalana. Pasó la tarde y anocheció sin que yo supiera donde estaban. Cuando aparecieron en casa, pasadas las once de la noche, llevaban unos enormes sombreros mejicanos y ni siquiera pidieron perdón; me dijeron tan campantes que el destino había querido que gastaran el dinero y no lo habían llevado a los guardias.
Alguna vez he contado el episodio de las “alhajas”. Ya tengo dicho que en los pueblos grandes había un día de mercado. En Sotrondio se celebraba un día a la semana en los soportales de la plaza del Ayuntamiento, donde los comerciantes instalaban caballetes y tableros de madera para exponer sus mercancías. A la salida de clase, a unos cuantos alumnos se les ocurrió apropiarse de naranjas sin tener dinero para pagarlas. Acudieron corriendo en manada a un puesto de naranjas, cogiendo una o dos cada uno sin parar de correr; el vendedor vio disminuir y caer su montaña de naranjas sin poder alcanzar a ninguno de ellos. Pero un ladronzuelo había perdido al correr la Cartillla de Abastecimiento que tenían todas las familias de mineros para comprar en el economato artículos a precio reducido. El comerciante cogió la Cartilla y la llevó a la Policía Municipal, que por el nombre y el domicilio encontró a los padres, detuvo al delincuente y por él a los demás. Yo estaba en casa cuando me vino a avisar un niño tartamudo, el cual me dijo que Gonzalín estaba en el “cuartón” o celda de la Comisaría bajo el edificio de la escuela y donde se encerraba a borrachines y ladrones. El tartamudo me dijo, o así entendí, que mi hijo estaba detenido por haber robado las “alhajas”. Me asusté y corrí al taller de Gonzalo, le informé y los dos acudimos deprisa a la Comisaría y allí en el pasillo vimos a todos los niños “delincuentes” de pie, arrimados a una pared, y delante de ellos un petimetre que era el Jefe de la Juventud Falangista paseándose de derecha a izquierda con una fusta en la mano, riñéndoles a voces; a pocos metros estábamos algunos de los padres, que la Policía Municipal había avisado, Gonzalo nada más llegar se dirigió a Gonzalín y sin palabras le arreó unas buenas tortas; un policía le interrumpió diciendo que el niño no merecía tanto castigo por un par de naranjas. Deshecho el malentendido, pagamos la multa de 50 pesetas y nos llevamos a Gonzalín, aliviados de saber que no había robado ninguna “alhaja”.
Con seguridad se me olvidan mil y un detalles de nuestra vida en este pueblo minero, por ejemplo que Gonzalín hizo en Sotrondio su primera comunión con un traje blanco que me prestó Adela, la gerente del Hogar del Productor, local del Sindicato donde los comulgantes eran invitados a desayunar chocolate después de la ceremonia.
Trabajos y supervivencia
Empecé para Zarzosa lavando frascos y botellas que él traía a un almacén en la calle de los “Fedores”, así llamada por los malos olores que de cuando en cuando desprendía un alcantarillado deficiente. En ese bajo de tierra batida había dos grandes pilas o lavaderos de cemento; uno se llenaba de agua con detergente y otro de agua limpia, y con unos cepillitos adecuados para entrar por el cuello de la botella me pasaba las horas limpiándolas. Fue allí por cierto que un día vino Gonzalín corriendo a avisarme que el fogón de la cocción de casa había explosionado, que había mucho humo y que José Manuel estaba dentro. Corrí a casa y me acordé que les había encargado de vigilar la cocción del potaje en la olla colocada encima de la placa metálica de la cocina de carbón. Pero ellos, hablando y jugando, se distrajeron y dejaron el fuego casi apagado; cuando se dieron cuenta echaron paladas y más paladas de carbón, de manera que se formó una acumulación de gas que ocasionó una explosión de las grandes, de la olla y de la cocina. Todo estaba lleno de hollín y José Manuel tiznado de negro como un minero, asustado y tratando de poner las arandelas en su sitio; menos mal que tuvieron el instinto de abrir la puerta que daba al exterior para airear la casa y todo se resumió al potaje perdido y el trabajo de limpiar la casa y lavar a los niños.
Gonzalo trabajó en Casa Mera, un zapatero de Sotrondio que tenía su taller en una esquina que daba al parque cercano a las escuelas y a la estación del tren, a la entrada de la plaza del pueblo donde se alzaba el templete donde algunos domingos tocaba la banda municipal. Meses después, se estableció por su cuenta en un bajo que una viuda le alquiló al lado de la oficina de Correos.
La Guardia Civil sin duda prevenida por los informes de los otros cuarteles de las localidades donde habíamos vivido, no tenía ninguna simpatía por Gonzalo, que todavía tenía que acudir mensualmente a firmar en el cuartel una cartilla de libertad vigilada. Muestra de esta hostilidad fue una multa que le infligieron por “publicar bulos y noticias falsas” porque él tenía una pequeña radio en el taller y como la mayoría de los mineros, escuchaba “Radio Pirenaica”, la radio de la resistencia al Régimen. Alguien le había denunciado por comentar regularmente en la taberna las noticias que propagaba esta emisora, que estaba totalmente prohibido escuchar.
De lavar frascos y botellas pasé al almacén que tenía Zarzosa detrás de la estación. El trabajo consistía en seleccionar la trapería, separando las prendas de lana. Algún día teníamos que llenar sacos de huesos a paladas, respirando un aire pestilente. Pero lo peor para mí era la confección de balas con los sacos vacíos de cemento. Tenía que meterme dentro de un gran cajón de madera a la medida de los sacos que uno de los chicos me iba pasando y aplastarlos con los pies, prensándolos a lo máximo que se pudiera hasta llenar el cajón. Imaginaos el polvo de cemento que se desprendía de esos sacos al manejarlos y pisarlos, y yo respirándolo de lleno allí metida, tosiendo y tosiendo. Cuando el cajón estaba lleno, Oscarín pasaba un alambre con una gran aguja por unas ranuras que había en la madera y así fajaba la bala de sacos. Cuando se acumulaba una carga de balas venía Zarzosa y las cargaba en el remolque de la moto para revenderlas a la fábrica de cemento.
Allí trabajaba todas las tardes, pues por la mañana repartía leche y limpiaba las escuelas.
Manuel estudiaba bachiller en la Academia Calvo, en la plaza del Ayuntamiento donde un día por semana se celebraba el mercado. El director me pidió si podía barrer las clases a cambio de que el muchacho estudiase gratis. Acepté enseguida y, como en un pueblo pequeño todo se sabe, el director de la Escuela Nacional me pidió lo mismo a cambio de cinco pesetas diarias y un donativo de leche en polvo y queso amarillo que España recibía de los cuáqueros norteamericanos para los niños españoles. En la academia a veces encontraba en los pupitres bocadillos de chorizo o de carne empanada que dejaban algunos niños de familias acomodadas, sea por olvido o por falta de hambre. Entonces los llevaba a casa o los comía yo misma si ya estaban empezados. No olvidemos que aún estábamos en la posguerra, con cartillas de racionamiento.
Al terminar la escuela primaria, Gonzalín también se matriculó en la Academia hasta que los Salesianos se lo llevaron al colegio de Allariz, en Orense.
Alguien me habló de Obdulia, una señora mayor que venía desde Sama de Langreo a vender bidones de leche a Sotrondio. Me dijeron que necesitaba una ayudante y fui a esperarla al tren. Nos pusimos de acuerdo enseguida, por cinco pesetas diarias y litro y medio de leche. Empezaba la mañana sacando un carrillo que ella guardaba en un bajo al lado de la estación y con él subía a esperarla al andén. Llegaba en el tren de las diez y cargábamos los bidones de leche en el carrillo. Lo subíamos hasta la calle Calvo Sotelo y esperábamos la llegada de un camión que nos traía otros bidones de leche de inferior calidad, procedente de la fábrica de mantequilla de Sama. Obdulia se quedaba en la acera con unos bidones y la gente del centro acudía a comprar la leche que ella vertía con un cazo en los recipientes de la clientela. Yo cogía el carrillo con el resto de los bidones y lo empujaba por la carretera hasta el barrio minero de El Serrallo. Tenía una libreta con el nombre de las mujeres que habitualmente me compraban la leche, siempre en unos puntos fijos y a la misma hora. Yo gritaba: “¡La lecheraaa…!” y ellas bajaban de los pisos con sus recipientes. Unas pagaban por semanas, otras por día y algunas por meses. Yo apuntaba las cuentas y entregaba la libreta a Obdulia al final del recorrido. Luego íbamos las dos con el carrito, vendiendo en las casas de la carretera principal hasta el barrio de La Angariella y el campo de fútbol del Club Deportivo San Martín, a la salida del pueblo; luego volvíamos hacia la zona de la iglesia, la Casa de los Capataces de la mina y el cuartel de la Guardia Civil, en el barrio de La Llera. Cuando ya no quedaba leche por vender, lavábamos los bidones y los llevábamos de nuevo al andén de la estación, donde volvían vacíos y limpios a Sama con Obdulia.
No sé dónde encontraba el tiempo para llegar a todo. Me levantaba a las seis y barría las escuelas antes de que abrieran a las nueve. Luego repartía la leche y volvía corriendo a casa para hacer la comida para Gonzalo y los niños. Por la tarde trabajaba con Zarzosa.
Álvaro, el cuñado de mi amiga Imelda, era el jefe de la oficina de Correos. Como tenía otro empleo en el Juzgado, necesitaba alguien de confianza que le repartiera la correspondencia y los giros postales. Yo me ofrecí y me pagaba cinco pesetas diarias. En aquel tiempo en que el trabajo de las mujeres no se declaraba a la Seguridad Social, se pagaba por la realización de un trabajo concreto y no por las horas realmente trabajadas.
El tren-correo llegaba a las dos de la tarde. El responsable del vagón me entregaba o lanzaba al andén los sacos de correspondencia atados y un saco más pequeño de valores, debidamente cerrado y lacrado que yo recibía acusando recibo con mi firma en su libro de control. Entonces, cargaba a hombro los sacos que podía, el primero y fundamental, el de valores, y los llevaba a la Oficina de Correos situada al lado de la zapatería de Gonzalo, haciendo los viajes que fueran necesarios para trasladar todos los sacos desde la estación. Allí los recibía Álvaro, marido de Celia, la hermana de Imelda Carcedo. Él me entregaba los paquetes, giros y certificados que yo iba repartiendo por las casas, haciendo firmar a los destinatarios los correspondientes recibos. Siempre tuve paso ligero. Me contaron que el médico de Sotrondio, don Emiliano, a quien le gustaba bajar él mismo a recoger su correspondencia a su despacho, en la planta baja de su domicilio, por rápido que bajara cuando me oía echar las cartas en su buzón, ya no me cogía allí y se exclamaba diciendo con su acento andaluz: “¡Eso no es una mujer, es una bicicleta!”.
El responsable del vagón de Correos, por ganarse algo más que el sueldo, hacía “estraperlo” , no de cosas prohibidas, sino de artículos no declarados, en negro, que no se encontraban en las tiendas de Sotrondio o resultaban más baratos. Yo le vendía en el pueblo juegos de cubiertos de mesa, cuchillos, fajas femeninas, medias de náilon, plumas estilográficas por cuya venta recibía una comisión.
Mantuve el trabajo de cartera de Correos hasta que me marché a Bélgica, dejándolo con el acuerdo de Álvaro a Pepe o José “El Francés”, un minero que había salido de Asturias al perder la guerra y de quien se decía que había estado en la cárcel por comunista. Poco pensaba yo entonces que iba a verle en otra circunstancia unos meses después.
En otras horas y ciertos días, yo tenía unos comercios que limpiar o fregar los suelos. Los principales eran la farmacia de don Emilio, la mercería de “Las Carolas” y “Casa Velasco”, cerca de la casa de Imelda, en el último edificio antes de cruzar el puente en dirección de El Serrallo. En la farmacia, fregaba el suelo y limpiaba el escaparate; el domingo muy temprano fregaba la escalera de madera de la casa, frotándola con estropajo y arena del río hasta dejarla limpia y blanca; por ese trabajo me daban un duro semanal y un café con leche que me servía la esposa del médico. En la mercería, como el suelo era de anchos tablones, muy antiguos, para que no se gastase tanto la bayeta tenía que fregar primero con trapo de saco y luego, llenando otro cubo de agua, repasaba con la bayeta que las hermanas sólo me reponían de tarde en tarde. Terminaba en “Casa Velasco”, con un suelo de baldosas, más fácil de limpiar, pues el edificio era de construcción moderna.
Al término de la jornada, después de cerrar la zapatería, Gonzalo tenía por costumbre entrar en un chigre de la esquina del parque, al lado de la barbería, para jugar al mus, alternar con los amigos y hablar de política en lo que le estaba permitido por saber todos que había pasado largos años en la cárcel. Entre los contertulios estaba el cura, un hombre mayor que defendía al Régimen sin demasiada convicción y consentía las críticas de Gonzalo por su común afición al tabaco y la pinta de vino. En ese ambiente de horas perdidas a Gonzalo no se acordaba de la cena, echando unas partidas de cartas, discutiendo y bebiendo unos vasos. Esto me desesperaba, por lo que a mí me costaba tanto ganar un duro que él se gastaba con sus amigos. Llegó una noche, hacia la una de la madrugaba, en que me levanté de la cama, me vestí y fui a la comisaría, donde pregunté al policía de guardia si estaba permitido que un chigre estuviera abierto tan tarde. Me dijo que no, que le esperara y me acompañaría, pero le contesté que no le necesitaba y salí disparada hacia la taberna. La puerta estaba cerrada, con luz tras las cortinas. Llamé y asomó un hombre que me preguntó quien era. En cuanto le dije que era la mujer de Gonzalo, cerró de un golpe y se apagaron las luces. Doblé la esquina, del lado de la ventana lateral, cogí una piedra del suelo y la arrojé con fuerza contra los cristales que se rompieron con estrépito, amplificado en el silencio de la noche, y con esas regresé a casa y a la cama. Al poco tiempo llegó Gonzalo irritadísimo y diciéndome que por mi culpa no le dejarían entrar más en ese chigre. Le respondí: “Santo remedio, ahora ya sé lo que tengo que hacer en adelante”. Pero nunca abandonó su afición de frecuentar el café o la taberna.
La idea de emigrar a Bélgica
En Sotrondio no veía porvenir alguno para mí y para los niños. De José Manuel siempre me decían los maestros que era un buen alumno y el mismo director de la academia le consiguió del Ayuntamiento una beca para los libros y la matrícula de exámenes en el Instituto Jovellanos de Gijón.
El que en este pueblo minero existiera la academia o “Clase Calvo” de enseñanza media fue una suerte para José Manuel pues, aunque yo sabía que estudiaba bien, por falta de medios no me hubiera atrevido a enviarlo a Sama de Langreo o más lejos. ¿Quiénes llegaban a cursar estudios universitarios en la España de finales de los cincuenta, si pocas familias podían pagarlos, teniendo mínimos recursos? En aquellos años de posguerra ningún hijo de obrero o muy pocos pudieron hacerlo. Tuve la suerte que, limpiando las clases, yo no pagaba el profesorado y las becas cubrían el coste de los libros, la matrícula de los exámenes y el tren a Gijón desde la cuenca minera. Así es que cuando pude llevarle a Bélgica ya tenía aprobados cuatro años de bachiller, dos de ellos con asignatura de francés.
De Gonzalín pienso que las horas de clase en cualquier escuela siempre le fueron pesadas. Siempre fue inteligente y listo, muy dispuesto y diligente, pero nunca quiso centrarse en los estudios. Era más decidido que José Manuel; nada se le ponía por delante y era capaz de todo. Recuerdo que frente a nuestra casa había una ferretería que vendía de todo; el dueño ofreció una peseta a Gonzalín para llevar una carretilla cargada de cajas de cartón llenas de bombillas a otro comercio de Sotrondio; cuando le vi empujar la carretilla, fui al ferretero y le dije cómo se le ocurría poner en manos de un niño una carga que, si volcase, yo no me haría responsable de nada; me sonrió y me dijo que nada pasaría, con lo cual comprendí que él tenía más confianza en mi hijo que yo misma.
En 1956 vinieron por la cuenca del Nalón unos frailes Salesianos buscando niños para estudiar en su internado de Allariz, en Orense. Gonzalín llevaba un año en la clase Calvo; tenía un amigo de Blimea llamado Máximo Casares y ambos se propusieron para ir juntos, pues les unía la afición por la música y el espíritu de aventura. Superaron el examen de selección, lo anunciaron a los padres y aceptamos la propuesta, pues los tiempos eran duros para todos. Se les preparó un pequeño equipo de ropa en una maleta de cartón y allá se los llevaron a Allariz, donde estuvieron dos años estudiando, practicando deportes y tocando instrumentos de música, Gonzalín el laúd y Máximo el acordeón.
Imelda Carcedo
Yo seguía mi vida de trabajo al igual que Gonzalo en su zapatería. Por mi trabajo para Correos tuve más relación con la familia de Álvaro, con Celia su esposa, con su hermana Visitación –que cogía puntos a las medias-, con Imelda, que se encargaba de las tareas del hogar, pues Celia tenía dos hijas pequeñas, y con la madre de las tres, doña Visitación, maestra de escuela en un pueblecito de los alrededores. Una sola vez vi a la última hermana, la monja Mellines, una vez que pasó por Sotrondio hacia Castilla, de regreso de un país de América Latina. Imelda un día me llamó aparte y me dijo que, aunque era de izquierdas y seguía a un tal Dionisio Ridruejo, formaba parte de la Sección Femenina de Falange y tenía la llave de un pequeño almacén de Auxilio Social en el fondo del parque y que me podía dar leche en polvo de vez en cuando. Acepté por su alto valor nutritivo, pese a que su sabor no es como el de la leche de vaca. Cuando teníamos algo de tiempo paseábamos juntas y un día me dijo que por medio de una amiga había empezado a gestionar los papeles para emigrar a Bélgica a trabajar, pues al parecer allí se ganaba la vida mejor que en España.
Mari Luz lechera en Sotondrio 1956
Pozo San Mamés (Sotondrio)


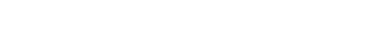



MÉMOIRES D'IMMIGRÉS




Copyright © generaciónlorca 2010
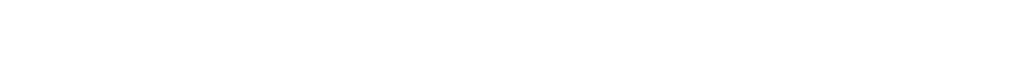
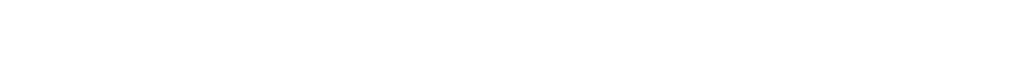
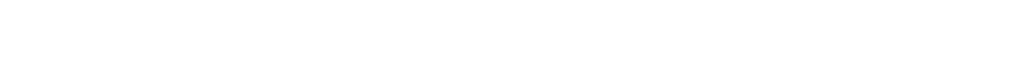
Quand les utopies se réalisent à coup de SOLIDARITÉ et que L'AMITIÉ remplace la famille quand elle est loin. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenue sur notre site web

Liège, terre d'accueil.
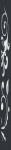




Copyright © generaciónlorca 2010



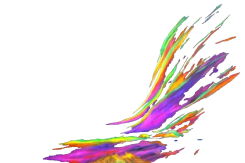
Liège, terre d'accueil
"À LA RECHERCHE DE LIBERTÉ ET D'UN MONDE MEILLEUR ..."

QUAND LES UTOPIES SE RÉALISENT À COUP DE SOLIDARITÉ ET QUE L’AMITIÉ REMPLACE LA FAMILLE QUAND ELLE EST LOIN .
GÉNÉRATION LORCA