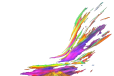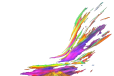El viaje a Bélgica
Al cabo de un año o algo más ella vino a Sotrondio con permiso de vacaciones y me habló de la vida en Bélgica, de lo que allí se ganaba, y me animó a irme como sirvienta interna, único empleo que las autoridades belgas consentían para las mujeres extranjeras. Pensé que podría emigrar sola durante un tiempo y ganar lo suficiente para salir del ahogo económico donde me veía y regresar más tranquila. Gonzalín permanecía en Allariz durante un tiempo y Gonzalo se podía quedar con José Manuel. Imelda, que estaba en contacto con el Centro español de Lieja, “Chócala”, en la rue Sainte Marie, me fue diciendo los papeles que debía procurarme, además del pasaporte. Me fue penoso obtenerlos, pues en aquella época una mujer casada y más teniendo hijos, no debía abandonar el hogar. El primero en sentirse contrariado por la idea fue mi marido, aunque al principio no creyó que persistiría en ella. Las personas para las que yo trabajaba intentaron disuadirme: Puesto que yo trabajaba ¿Qué más quería? Zarzosa, por ejemplo, me decía que terminaría en Bélgica metida en un “lupanar”. Poco sabía él que nos veríamos en Bélgica más tarde, cuando decidió emigrar también con su familia.
El certificado de buena conducta expedido por la Guardia Civil me costó oír que Bélgica era un país socialista, mientras yo les rebatía diciendo que era una monarquía y con religión oficial católica. El párroco trató igualmente de disuadirme con buenas palabras, pero al final me dio un papel de buena feligresa, aunque nunca había pisado la iglesia. El médico, don Emiliano, me dijo que me firmaría un certificado de salud como que yo no había tenido en mi vida “ni el sarampión”, pero también me dijo que si bien yo iba a ganar más, también me iba a encontrar con un nivel de vida más caro. El secretario del juez, cuando supo que todavía no tenía la autorización formal de mi marido, me amenazó con denunciarme por abandono de familia, me cogió del brazo y me echó a la calle, diciendo que él no tenía tiempo que perder. Como Álvaro era el alguacil del Juzgado, se enteró de las gestiones que yo estaba haciendo por todas partes y consiguió que Gonzalo firmara el impreso de consentimiento. También puse a mi padre al corriente de mis gestiones; vivía con Conchita en Valladolid, donde había comprado muna fábrica de baldosas, pues los médicos le habían aconsejado abandonar Asturias y establecerse en Castilla, donde el clima seco aliviaría el asma que había contraído en Cuba. Mi padre fue el único en animarme a emigrar; me explicó como su decisión de irse a Cuba a los dieciocho años había cambiado su vida y le había abierto nuevos horizontes; y además, me pagó el tren hasta la frontera francesa, pues el resto del trayecto lo pagaría madame Schooten, la señora belga que me iba a contratar, descontándomelo de mi sueldo, como así fue.
Seguí escribiéndome con Imelda y gestionando los papeles necesarios. Fui a Oviedo a pedir el pasaporte, en el edificio de Gobernación que daba al Parque San Francisco. Cuando tuve todos los papeles y el dinero del tren hasta Valladolid, hice la maleta y previne a Gonzalo del día en que iba a salir de Sotrondio. Nuestras relaciones eran algo tensas desde que había comprendido que mi empeño de emigrar iba en serio.
Semanas antes, yo ya se lo había explicado a Manuel y también escribí a Gonzalín, avisándole del día que pasaría por Allariz para despedirme de él. Debía dinero por comestible en la tienda de Candela Uribe; dos cuotas del seguro de enterramiento a Santa Lucía; el último plazo de un reloj de pulsera corriente y moliente; y el resto de un pequeño crédito con el que había comprado una gabardina para mi marido y un colchón que nos hacía falta. Prometí a Gonzalo que le enviaría todo el dinero que yo ganase para ir liquidando esas deudas y regresar con algo para estar más desahogados.
Por fin llegó el día. Antes de que llegase a Sotrondio el coche de línea que venía de Laviana, pasé por la zapatería con la maleta en la mano. Hacía buen tiempo y Gonzalo trabajaba en la acera, sentado en una silla. Me acerqué y le dije: “Hoy no comprendes por qué me voy a Bélgica, pero un día vendrá en que lo comprenderás y me darás la razón”. Para él fue como si un perro pasara por allí delante: no levantó la cabeza de su trabajo y yo me fui.
Cuando llegó el coche de línea subí con mi maleta y me senté. De repente vi entrar en el autocar a José Manuel, que había salido corriendo de la clase Calvo para despedirme. De forma atropellada y llorando, me dijo que su padre le había dicho que no le lavaría la ropa, algo que debía parecerle catastrófico. Le dije que no se preocupase, porque yo había encargado a una mujer que lo hiciese. Me dio un beso y se quedó en la acera hasta que salió el autocar, La verdad es que ese episodio ya me partió el corazón, de ver la pena del chiquillo que si bien se quedaba con su padre, también se daba cuenta del trastorno que mi marcha iba a ocasionarles. Aunque me resultaba doloroso, siempre he sido consecuente. Me fijaba un objetivo y unos pasos a seguir hasta conseguirlo.
De Sotrondio me fui a ver a Gonzalín a Allariz, al colegio de los Padres Salesianos donde estaría hasta julio de 1959. Le dejaron salir fuera del edificio para hablarme; le expliqué la situación y le dije que me diese su confianza, que volvería con ellos. Fue un alivio comprobar cómo los dos niños me comprendían y mantenían su confianza en mí. Allariz está lejos de la estación y para volver tuve que hacer auto-stop en un camión que llevaba bidones de leche. En tren viajé hasta Valladolid, donde pasé dos días en casa de mi padre y Conchita, que me pagaron el billete hasta la frontera.
En el tren había un viajero que leía un periódico francés y que hablaba español; le pedí que me leyera algunos anuncios de trabajo, pero me dijo que en Bélgica se hablaban dos lenguas; así supe por primera vez que además del francés en una parte del país se hablaba el flamenco, una variante del holandés.
En París empezaron mis dificultades con el francés; tenía que entregar una carta a unos familiares de Ron, un minero comunista que había vuelto al Serrallo de Sotrondio desde el exilio en Francia. Su mujer, Sela, madre de “Canarín” y Toñín, me había dado la carta en un sobre con la dirección adonde debía llevarla, en un barrio lejos del centro de París. No la habían enviado por correo, porque hablaba de política y tenía miedo a la censura. En la estación de Austerlitz ningún taxi me quiso llevar a la dirección escrita en el sobre; la enseñé a la gente y me indicaban el número del autobús que tenía que coger, pero yo no les entendía. Por fin una señora me acercó al autobús y la cobradora me dijo que me avisaría. Me bajé donde me dijo y me acerqué a una taberna donde por fortuna había un cliente catalán y pude hablar con él en su idioma, sorprendiéndose que una asturiana lo hablara tan bien. Me acompañó a la casa en cuestión, que estaba cerca. Allí vivía un matrimonio de refugiados políticos asturianos huidos con la derrota; vivían en una buhardilla espaciosa, trabajaban los dos y me aconsejaron quedarme en París, diciéndome que la ropa y la comida eran baratas. Cuando me explicaron la dificultad de encontrar vivienda y lo que pagaban de alquiler, se me quitaron las ganas de quedarme. Merendé pan con margarina, una suerte de mantequilla que nunca había probado y que me gustó. Después me condujeron a una estación de metro muy cercana, que me llevó directamente a la estación du Nord, donde cogí el tren que me llevó a Lieja
Mi llegada a Lieja
Llegué a Lieja en la tarde del 28 de mayo de 1959. Siguiendo las instrucciones de Imelda, fui directamente a la casa donde Imelda trabajaba como interna, en la rue du Plan Incliné, a la salida de la estación des Guillemins.
Allí vino a buscarme madame Ullens de Schooten con su coche, lo que no dejó de sorprenderme pues era la primera vez que veía a una mujer conduciendo; vivía con los tres niños que tenía en un chalet en la Avenue des Platanes, en Cointe-Sclessin, una de las siete colinas que rodean la ciudad. Le expliqué que los aduaneros belgas me habían confiscado un bolso con licores
que traía para Imelda y para ella. Al día siguiente me llevó en coche a la Aduana; se explicó con los aduaneros y me devolvieron el bolso sin pagar multa.
Mi sueldo era de 2.000 francos belgas mensuales, unas seis mil pesetas que siempre envié a Gonzalo por giro postal, guardando tan solo lo mínimo imprescindible para mis gastos. Nunca me lo agradeció; al contrario, en su primera carta me dijo que era poco dinero para pagar los “pufos” que había dejado. No quiso comprender que la estrechez en que vivíamos me había obligado a dejar un mínimo de deudas.
El primero de junio, día de mi santo y mi treinta y nueve cumpleaños, recibí un telegrama de felicitación de mi padre, que causó mi alegría y reconocimiento; al fin y al cabo fue la única persona que aprobó mi proyecto desde el primer día.
Madame Schooten tenía tres hijos de poca edad, el último un bebé. Su marido trabajaba en el Congo como ingeniero agrícola por cuenta de una sociedad belga. Ella cocinaba y se ocupaba bastante de los niños; yo hacía todo lo demás. Mi habitación, más baja que el nivel del suelo, era muy limpia y con un espacioso lavabo. Siempre comí con ellos, salvo las cenas del sábado y domingo, cuando yo libraba por las tardes. Trabajar en un país extranjero donde existen otras costumbres me abrió los ojos sobre la condición de la mujer, más libre e independiente que en España. En Asturias siempre limpié los suelos de rodillas; en Bélgica con fregona, aunque ella decía que se inventó en España. También me enseñó a limpiar el interior de su coche con una aspiradora de mano. La lavadora y otros aparatos eléctricos aliviaban el trabajo más duro. Siempre cumplí escrupulosamente todo cuanto me fue impuesto, casi siempre en un tono autoritario.
En mis tardes libres bajaba al centro de la ciudad y me reunía con Imelda y su compañero Manuel, un muchacho andaluz casado en España y separado de su esposa por infidelidad de ella, según dijo siempre, aunque tenían una hija que se quedó con su madre. Yo quería mucho a Imelda y le estaba muy agradecida, pero veía mal la íntima amistad que tenía con un hombre separado.
En cuanto llegué a Lieja me enteré que Bélgica acogía a los refugiados políticos españoles a través de la Oficina de la ONU en Bruselas. Su estatuto era incluso mejor que el de los demás trabajadores extranjeros, a quienes sólo se les autorizaba a trabajar en el fondo de las minas de carbón durante cinco años, antes de poder solicitar un permiso de trabajo en superficie o en otros sectores, como el metalúrgico o la construcción. Así estaban las cosas en 1959. Escribí enseguida a Gonzalo, animándole a reunirse conmigo y con los niños, haciendo valer su condición de represaliado político.
Tuve suerte de que, a pesar de estar casada, me dieron un permiso de estancia, en el que se precisaba mi domicilio como sirvienta interna en casa de madame Schooten y bajo su responsabilidad.
Estuve seis meses al servicio de madame Schooten. Cuando le dije mi deseo de traer a mi marido y mis hijos, y mi intención de solicitar para él asilo político, puso fin al contrato en cuanto su esposo regresó del Congo, en el mes de noviembre. Años después tuve la sorpresa de verla en Francilux, la tienda de zapatos ortopédicos en la que trabajé hasta mi jubilación. Estuvo tan sorprendida como yo, pues creía que yo había regresado a España. Su marido había fallecido de cáncer y de sus hijos, la más pequeña estaba en casa con ella, su hermana estaba casada con un fisioterapeuta, y Bernard, el único varón, trabajaba como empleado en una Mutua.
Gonzalo se tomó en serio la posibilidad de solicitar asilo político en Bélgica y empezó a informarse con sigilo acerca de los papeles que necesitaría para salir de España. Viéndolo imposible, se decidió a intentarlo de forma ilegal. Llevó a los niños a Luarca y los dejó en casa de su hermana Lola. Ella tenía cinco hijos, todos pequeños, pero disfrutaba de una condición holgada, con casa propia y un buen sueldo de su marido Juaco, conductor de camión de transporte internacional. No pasaban hambre en casa porque Juaco traía de sus viajes sacos de legumbre, azúcar y otras viandas. El acuerdo fue que le enviaríamos dinero como compensación por guardar a los niños y para pagar la matrícula de cuarto de bachillerato de José Manuel en una academia, donde también seguía clases particulares de francés. Gonzalo traspasó la zapatería de Sotrondio, le entregó una parte a Lola, saldó las deudas que tenía y con el resto pagó su billete de tren a Irún, dejando a los niños en Luarca. En Irún, con la ayuda de un compañero vasco, que había compartido celda con él en la prisión de Burgos, pasó el puente sobre el Bidasoa en un carro de bueyes, acompañado de un carretero como si los dos fueran de allí. Ya en Francia, cogió un tren de Hendaya a París, y de allí a Lieja en un tren de noche, con la suerte de que la policía no entró en su compartimento de literas.
El hotel de Argenteau
En los primeros días de enero de 1960 llegó Gonzalo y a través de “Chócala” encontramos trabajo en un hotel de Argenteau, a 16 kilómetros de Lieja en dirección a Visé, cerca de Alemania.
A su llegada, me esperó en casa de Imelda. Había caído una nevada y le compré un abrigo. De allí fuimos directamente al hotel de Argenteau, el “Tourne Bride”, cuyo nombre respondía al lugar donde antiguamente llegaba la diligencia de caballos y el conductor “volvía las riendas” para regresar a Lieja. En el hotel nos dieron alojamiento en un edificio situado en el jardín. El contrato precisaba que los dos trabajaríamos en el servicio doméstico con sueldo, comida y vivienda. Pronto comprobaron que Gonzalo no servía para ese empleo, debido a su ignorancia del idioma, pues tenían que recurrir a mí como intérprete. Un día el dueño, un colombófilo apasionado con las palomas mensajeras, ordenó a Gonzalo que limpiara el palomar; lo limpió a fondo, dejándolo resplandeciente, sin saber que había que dejar una fina capa de deyecciones para que las palomas no se lastimaran las patas con el suelo duro. Se lo habían dicho, pero no lo había comprendido. Le riñeron por ello y más tarde lo encontré sentado sobre una piedra en el jardín, con las manos en la cabeza. Me dijo que no servía para ese trabajo y estaba desesperado. Le dije al dueño que Gonzalo dejaba de trabajar y que yo pagaría su alimentación. La dueña me aconsejó que le convenciera de regresar a España y que yo me quedara a trabajar con ellos. Le respondí que mi marido no era un paquete que se pudiera expedir caprichosamente por tren.
Como vivíamos en Argenteau, fuimos al Ayuntamiento, la Commune, para solicitar los impresos necesarios para iniciar la solicitud de asilo político de Gonzalo. Era un pueblo tan pequeño, que nunca habían tramitado estos casos. El empleado tardó varios días en tramitarlo, telefoneando a derecha e izquierda para consultar cómo debía de hacerlo él mismo.
Con los papeles en la mano, Gonzalo acudió al responsable del PSOE en Lieja, apellidado Arias, que trabajaba en una agencia de viajes en el boulevard de la Sauvenière. Éste le tradujo al francés la solicitud de refugio político que Gonzalo había escrito para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Bruselas, explicando la represión sufrida, los años de prisión y la persecución de que seguía siendo objeto por parte de la Guardia Civil con el régimen de libertad vigilada. Con esa declaración firmada por dos testigos afiliados al Partido Socialista, Gonzalo se desplazó a Bruselas, donde fue interrogado por un comisario de la Oficina de la ONU. Entregó su pasaporte español y le dieron a cambio un pasaporte Nansen provisional, hasta que se decidiera sobre su solicitud.
Abandonamos el “Tourne Bride” y le dije a la dueña que buscaría trabajo en Lieja, donde me habían dicho que daban trabajo de limpieza a 200 francos la hora. La dueña del hotel me dijo irónicamente que por ese precio me “iban a sacar bien la correa”. Le respondí que sólo esperaba de ella que me enviara la correspondencia que recibiera en el hotel a mi nueva dirección en Lieja, donde habíamos alquilado una buhardilla en la rue Saint-Léonard, 416, en un antiguo edificio que todavía existe.
Aconsejados por otro refugiado político del PCE, Jesús Quintín, acudimos a una oficina de asistencia social en la rue Saint-Jacques, donde nos dieron ayuda para alimentos y carbón, a cargo del Fondo internacional de refugiados políticos mientras se tramitara el estatuto de Gonzalo.
Era urgente para nosotros encontrar trabajo, pues nuestros últimos sueldos en el “Tourne Bride” se nos fueron en pagar tres meses de alquiler y comprar dos camas de hierro con colchones de crin, una cocina de hierro, una mesa y sillas, todo ello comprado de segunda mano a una viuda de la rue des Armuriers que ingresaba en una residencia y me regaló ropas de cama. Fui a ver al cura responsable de “Chócala”, que administraba el centro financiado por el Régimen y donde trabajaban dos auxiliares sociales en contacto con la señoras belgas que acudían allí en busca de sirvientas españolas.
Era para nosotros un momento crucial, pues nos habíamos arriesgado a abandonar el “Tourne Bride” sin tener otro trabajo asegurado. Expliqué la situación al padre Ruiz. Me exigió que Gonzalo renunciara a su intención de ser refugiado político. Le dije que ya había enviado su pasaporte español a la Oficina de la ONU en Bruselas. Entonces el padre Ruiz me dijo que no podía hacer nada por nosotros. Le respondí duramente: “Y luego padre dicen ustedes que la iglesia no se mete en política. De ahora en adelante procuraré no tener que necesitarle” y salí de allí llena de angustia y llorando por verme abandonada por mi país; no cogí el tranvía y viniendo a pie por el boulevard de Avroy y pasando por el de la Sauvenière, vi al fondo de la calle la “Maison du Travail”, una oficina de empleo; mi inspiración fue la buena; entré y un empleado me dirigió hacia la ventanilla de extranjeros; expliqué mi situación a una señora oficinista y le enseñé mi permiso de trabajo como sirvienta interna, mostrándole el único dinero que me quedaba: un billete de 20 francos. Entendió mi problema, tomó nota de mi dirección y prometió buscarme un empleo con el compromiso de avisarme en casa. Salí de allí más tranquila y regresé a casa. Pocas horas después, cuando estábamos comiendo, llamaron a nuestra puerta, salí a abrir y me encontré con un señor bien vestido, con sombrero y corbata. Me preguntó si era madame Fernández y me entregó una nota de la “Maison du Travail”. Era un empleo en el restaurante “La Góndola” en la rue Saint Paul, donde tenía que presentarme de inmediato si quería ocupar ese puesto. Le dí las gracias y le dije a Gonzalo que fuese al bar Madrid para ofrecerse a ayudar esa semana en lo que fuera a cambio de su comida. Y sin terminar de comer cogí el tranvía nº 24 hasta la plaza de la Catedral y me presenté en el restaurante con una pequeña maleta de ropa por si tenía que quedarme a dormir allí. Era un restaurante italiano y estaba lleno de comensales. Pasé con mi maleta por en medio.
La propietaria, la signora Elsa era una mujer de gran belleza y natural de Verona; me recibió y al ver mi maleta sonrió y me aclaró que no dormiría allí, sino en mi propia casa al terminar la jornada. Contesté que me alegraba porque estaba casada y prefería volver con mi marido. Me preguntó cuándo podría empezar y le dije que de inmediato y ya me quedé allí. Me condujo a la cocina y me presentó a su marido, Roberto, y a un cocinero, Pluto, todos italianos, muy acogedores y simpáticos. Había unas pilas muy altas de platos por lavar, amén de cubiertos, sartenes y cacerolas; me puse a la obra y cuando todo estuvo terminado me enviaron al sótano a buscar patatas para pelar; la signora Elsa bajó conmigo para enseñarme dónde estaban los alimentos y me dijo lo que iba a ganar; calculé mentalmente y supe que iba a ganar en una semana lo que hasta entonces había ganado en un mes como sirvienta interna. Volví a casa contentísima, con la alegría de darle la buena noticia a Gonzalo. Al día siguiente, a primera hora, fui a la “Maison du Travail” y entregué un ramo de flores a la empleada que tan bien se había portado conmigo; me dijo que lo había hecho para sacarme de apuros, pero que tenía que andar con cuidado, pues mi permiso de trabajo sólo era válido para sirvienta interna, y que mi marido tenía que acelerar los trámites para la concesión del estatuto de refugiado que nos permitiría trabajar en cualquier empleo.
La aprobación de refugiado político tardaba en venir; Gonzalo había traído de España algunas herramientas con las que ayudó a un zapatero del barrio; también pintó algunos interiores de La Góndola. Cuando trabajaba en Argenteau, al pasar por la rue Saint-Léonard ya había visto la tienda de zapatos ortopédicos “Francilux”; entré a pedir trabajo para mi marido y la esposa del dueño, madame Englebert, tomó nota de mi dirección, pero nunca tuve noticias. Ahora, viviendo en la misma calle, volví a entrar y me recibió el dueño, monsieur Englebert. Le dije que ya había venido dos meses antes y entonces, furioso, llamó a su mujer y la riñó a voces delante de mí. Me dijo que viniera con mi marido para hacerle una semana de prueba y que quizás le interesaba cogerle. Nos presentamos al día siguiente, con tan buena suerte que esa misma mañana le había llegado por correo a Gonzalo su tarjeta de refugiado político de la ONU. En Francilux Gonzalo hizo varios pares de zapatos ortopédicos a la medida en la semana de prueba y con la opinión favorable de los demás zapateros del taller, monsieur Englebert lo contrató de inmediato con un buen sueldo de oficial.
El rescate de los niños
Así empezó nuestra vida de trabajo en Bélgica. Lola se quejaba del poco dinero que le habíamos enviado en compensación por cuidar a nuestros hijos en Luarca; le prometí que iría a buscarles cuanto antes y le entregaría el dinero. Alguien nos dijo que para traerlos necesitaríamos un permiso del Cónsul de España, algo imposible, pues Gonzalo ya no tenía pasaporte español y siendo refugiado político el Cónsul no le recibiría nunca. A Gonzalo se le ocurrió que siendo su hermano Manolo muy parecido a él, yo iría a Navia con el Documento Nacional de Identidad española de Gonzalo y que haciéndose pasar por su hermano me acompañaría al Juzgado de Oviedo para obtener el permiso para llevar a los niños de vacaciones a Bélgica. Cogí el tren y llegué a Luarca, donde entregué dinero a Lola y con los niños me fui a Navia. Pero las cosas no fueron como nos habíamos imaginado. Manolo y el hermano mayor de Gonzalo, Benigno, se habían casado con dos hermanas. Los padres incluso habían querido que Gonzalo se casara con la tercera hermana, para que fueran tres hermanos con tres hermanas. Manolo, que era barbero y músico en Navia, me recibió en su casa, situada en una hermosa finca y rodeada de huerta, verdes praderas, cerezos y otros árboles frutales. Cuando le expliqué la petición de su hermano Gonzalo, me dijo que durmiéramos allí esa noche y que lo hablaría con su mujer. Al día siguiente me dijo que veía ese trámite muy arriesgado para él, porque aún siendo de izquierdas, no podía poner en peligro a su mujer y a sus dos hijas por las posibles represalias de la Dictadura si algo salía mal.
Volví a dejar los niños en Luarca y me fui a Sotrondio a ver cómo podía encontrar solución a este problema. Zarzosa tenía que llevar una carga de mercancía a Gijón y me llevó en moto para consultar a la Cruz Roja. Me dijeron que podían intervenir si dejaba a los niños en España y les enviaba una petición firmada por Gonzalo y yo como residentes en Bélgica; pero que esa gestión llevaría tiempo y el tiempo es lo que me faltaba, estando yo determinada a llevarme a los niños de España.
En Sotrondio había dejado mi “empleo” de repartidora de Correos a José “El Francés”, un muchacho casado y panadero de oficio; también conocía a una chica que vivía detrás de la estación y era mecanógrafa en el Juzgado de Sama de Langreo. Hablé con ese muchacho y con la chica. Esta me dijo que trabajaba sola en un despacho y el Secretario del Juzgado en otro, y que si José “El Francés” estaba de acuerdo de hacerse pasar por mi marido, ella prepararía el documento estando los dos presentes. José “El Francés”, así llamado porque había vuelto adolescente de Francia, acompañando a su padre retornado desde el exilio, aceptó arriesgarse por mí y a Sama nos fuimos los dos. La chica escribió a máquina un papel como que mi marido Gonzalo Fernández allí presente, me daba permiso para salir de veraneo a Bélgica con nuestros dos hijos ese mes de julio de 1960. Con el documento en la mano, nos acompañó al despacho del Secretario del Juez. El funcionario, con mirada severa, le preguntó a José si era mi marido y si estaba de acuerdo con lo expresado en el documento, José asintió, tragando saliva, y el secretario nos mandó firmar. Cuando ya le habíamos dado las gracias, quizás demasiado efusivamente, e íbamos a salir del despacho, nos dijo: “¡Ah! Esperen un momento”. Me quedé helada creyendo que nos había descubierto, pero sólo fue para decirnos que faltaba poner unas pólizas especiales del Estado y que teníamos que ir a comprar en el estanco. Salimos a la calle, los compramos, se pusieron y salimos de estampida con el permiso oficial en la mano.
Volví rápidamente a recoger los niños a Luarca y directamente me fui a Oviedo con ellos para que los inscribieran en mi pasaporte. Hice el trámite a través de la misma gestoría que me había procurado mi pasaporte, junto al parque de San Francisco, del otro lado del edificio de Gobernación. El empleado de la gestoría me dijo que, debido a que los niños eran menores, pero mayores de 12 años, tenían que tener pasaporte propio y que para ello el padre debía pasar a firmar en persona en Gobernación. ¡Catástrofe! Le dije que era imposible. Viendo la dificultad en que me encontraba, al hombre se le ocurrió falsear la edad de los niños, como si tuvieran 10 y 11 años, en vez de los 14 y 15 que tenían. Me dijo que tenía un amigo policía en la sección de pasaportes, conocido de la guerra, y que con una propina podría convencerle para que inscribiera a los niños en mi pasaporte. Le di el dinero para la propina y se fue a Gobernación con los niños, atravesando el parque, con el permiso firmado por José “El Francés” haciéndose pasar por Gonzalo. Afortunadamente, regresó a la media hora con los niños inscritos en mi pasaporte; pagué lo que me pidió por la gestión y salimos de allí tan contentos, dirigiéndonos a una agencia de viajes de la calle Uría, donde compré los billetes de tren a Lieja. Poco sabía yo que me esperaba todavía otro apuro que por poco iba a dar al traste con todo lo hecho.
Con todas estas idas y venidas entre Luarca, Navia, Sotrondio, Sama, Luarca y Oviedo, y la compra de calzado para los niños, me quedaba muy poco dinero, a pesar de un pequeño giro postal que me había enviado Gonzalo. Por fin cogimos el tren y todo fue bien hasta la frontera de Irún, donde subieron dos policías vestidos de paisano y pidiendo pasaportes; uno de ellos entró en el compartimento y el otro se quedó vigilando desde la puerta. Tendí mi pasaporte al policía y me preguntó si Gonzalín y José Manuel eran mis hijos; le contesté que sí y entonces me espetó que no era legal que siendo tan mayores estuvieran inscritos en mi pasaporte, y que tenía que presentarle un pasaporte individual para cada uno si queríamos proseguir el viaje. Le contesté que lo ignoraba totalmente; que había estado con mis hijos en Gobernación de Oviedo y nada me habían dicho de esto. Se puso serio y me dijo que bajáramos del tren y regresáramos a Oviedo para arreglar todo ello debidamente. Le dije que no tenía dinero para volver a Oviedo ni a ninguna parte y le mostré lo que tenía: unas monedas españolas, algo en moneda francesa para coger el metro entre las estaciones de Austerlitz y del Norte en París, y un billete de 20 francos belgas (en mi vida en Bélgica, se ve que los billetes de 20 francos jugaron importancia en mi destino). El sabueso no soltaba el hueso. Me dijo que si no tenía dinero ¿con qué iba a pagar las vacaciones? Y añadió que en la estación me daría un papel para que volviéramos a Oviedo sin pagar. En esas estábamos, con la gente impacientándose y el tren pitando para salir, cuando el otro policía le hizo signo de que saliera a hablar con él. Leí en su mirada que le iba a hablar al otro del incidente y, por una vez, pedí a Dios que disuadiera a su colega del propósito de darnos vuelta; hablaron un momento y el agente volvió a entrar en el compartimento y me lanzó el pasaporte sobre la falda, con un gesto de asco, y salió sin decir palabra; suspiré de alivio, los demás viajeros me sonrieron y al llegar a Hendaya, bajé con los demás viajeros, con mis hijos cogidos de la mano y la bolsa de viaje que traíamos. Retuve la respiración y, sin apresurarme, seguí a los viajeros que caminaban delante de mí a lo largo del andén hasta llegar al enrejado que marcaba la frontera; tendí el pasaporte a los gendarmes franceses, vieron a los niños; me sellaron el pasaporte y pasamos los tres. Ya del lado francés y siempre en el andén, volví la cabeza hacia el lado español y allí donde nos habíamos bajado estaban los dos policías con su mirada fija en nosotros, o al menos así me parecía. Apresuré el paso y no paré hasta entrar en la estación francesa. No había traído comida para el viaje y quise comprar pan en la estación, pero no me aceptaron las monedas españolas y no quise gastar las francesas reservadas para tomar el metro en París. Menos mal que algunas mujeres compartieron con nosotros sus bocadillos a lo largo del viaje, pues faltaban unas 17 horas para llegar a Lieja.
Bajamos del tren en la estación de Guillemins y con los 20 francos pagué el tranvía hasta la rue des Armuriers, pues me fui con los niños directamente a Francilux donde el patrón hizo llamar a Gonzalo y por fin nos abrazamos y reunimos todos. Recuerdo que los niños tenían aspecto de gitanillos, tan morenos, con el cansancio del viaje y pobremente vestidos.
Comienza nuestra vida en Lieja
De nuestra vida en España habré olvidado transcribir muchos detalles que a veces me vienen a la memoria a destiempo. Esto le pasará a todo aquél que en su vejez trate de contar su vida; nunca podrá hacerlo al por menor. Sólo una minoría escribe un diario a lo largo de su vida. A mi edad, con 68 años, mi memoria no es todo lo fiel que quisiera para este relato.
A pesar de la bronquitis que tuve desde pequeña, siempre tosiendo y expectorando, he tenido fuerza y resistencia para trabajar sin dolor alguno, salvo cuando pasé bronconeumonías, algunas bastante serias.
Como creo que ya dije, vivíamos en el 416 de la rue Saint Léonard, en el barrio Norte, en un caserón antiguo de patio central y alrededor viviendas de gente obrera; los gerentes eran italianos que vendían helados en la planta baja donde vivían; cada mes le pagaba el alquiler a madame Pacitti, quien me entregaba un recibo arrancado de una libretita, con mala caligrafía y no menos mala ortografía; todavía guardo uno de ellos. Ocupábamos dos grandes habitaciones; en una dormían los niños y la más grande nos servía de comedor, cocina y cama para nosotros. Un día descubrí que bajo el papel pintado, ya muy viejo y deteriorado de la chimenea había chinches y me apresuré a buscar otra vivienda de alquiler; la encontré ese mismo día en la rue des Bayards, muy cerca de la primera. Pertenecía a un matrimonio mayor que vivía en Bierset, donde fui a pagarles los tres primeros meses de alquiler. Ocupábamos la planta baja, con cocina y dos habitaciones, con un gran jardín que no nos servía para nada más que para secar la ropa. Compartíamos el retrete, situado en el pasillo del portal, con un matrimonio belga y su hijo pequeño. Sólo ella trabajaba, pues el marido, muy obeso y mucho mayor que ella, cuidaba del niño que aún no tenía edad escolar. Tenía una gran biblioteca y recuerdo que le prestaba a José Manuel libros sobre la primera guerra mundial. El bajo era húmedo y frío y sólo más tarde supe que los vecinos de al lado tenían un pozo del que sacaban agua con una bomba de mano.
La huelga general de 1960
No quiero pasar por alto el episodio de la huelga general que los sindicatos convocaron en el invierno de 1960 contra la “Ley Única” con la que el gobierno Eyskens impuso graves restricciones a la clase obrera. Toda la ciudad de Lieja, su entorno industrial y creo que todo el país, estaba paralizada, sin tranvías, con la mayoría de los comercios cerrados. Había manifestaciones casi todos los días y en uno de ellos, en vísperas de Navidad y Año Nuevo se habían hecho bastantes preparativos de comidas en el restaurante La Góndola, pero no apareció un solo cliente y se apagaron las luces pues los huelguistas rompían los cristales donde veían actividad. Al declinar el día, la signora Elsa me aconsejó que no volviera a casa por el boulevard de la Sauvenière pues había peleas entre los huelguistas y los gendarmes. Regresé por el muelle del río Mosa, por detrás de Correos; pero cuando llegué al puente de los Arcos, antes de entrar en La Batte, me encontré con cientos de huelguistas peleando contra la Gendarmería a caballo; los trabajadores habían echado jabón verde en pasta por el suelo y los caballos resbalaban y caían relinchando. Yo quise pasar a toda costa, pero los huelguistas me apartaron porque los gendarmes habían empezado a disparar bombas lacrimógenas con sus fusiles y todos tosíamos rodeados de humo. Sabíamos que junto al puente había unas escalerillas para subir a la rue de la Cité y por allí me empujaron para librarme como ellos del gas tóxico. Pero arriba nos esperaban también los gendarmes apuntándonos con fusiles y metralletas, separando rápidamente los hombres a un lado y las mujeres del otro, que también las había, pues las mujeres valonas son de armas tomar. Yo en vista de cuanto pasaba siempre salía de casa con el pasaporte en el bolso, al subir aquella escalera a tientas y viendo que no podíamos retroceder porque los gendarmes del muelle nos pisaban los talones, cogí mi pasaporte en una mano y un pañuelo blanco en la otra, los alcé al desembocar en la rue de la Cité y me avancé hacia el pelotón de gendarmes gritando con los brazos en alto: ¡”Moi, messieurs, petite espagnole”! (¡“Yo, señores, soy una pequeña española”!). Un gendarme llamó a un soldado, pues la tropa del ejército secundaba a la gendarmería para restablecer el orden, y le ordenó que me acompañara hasta la plaza Saint Lambert; así lo hizo el soldado y me condujo escoltada por la calle desierta. Desde la plaza regresé a casa por la rue Féronstrée, donde ya no había jaleo. Hoy día nos reiríamos del episodio, pero aquellos días no se reía nadie; fue muy duro, había muchos choques, muchos heridos en los hospitales, muchos cristales rotos en Correos, en el diario amarillo “La Meuse” y sobre todo en la estación de Guillemins, donde permanecieron rotos hasta el verano.
Aquellos días fui a varias manifestaciones obreras contra la ley Eyskens, con Gonzalo y los niños. En una de ellas, los manifestantes llevaban un gran palo en alto del que colgaba un muñeco vestido como el primer ministro Eyskens , con frac y sombrero de copa, mientras la gente gritaba: “¡Eyskens, au poteau!” (“¡Eyskens, a la horca!”).
Los belgas guardan memoria de esa huelga, una de las más duras de aquellos años. Duró varios meses y algunos días Gonzalo trabajaba a puertas cerradas en el taller de Francilux y yo a medias en el restaurante. Aunque no nos vimos en necesidad de nada; nuestra vecina María, cuya vivienda estaba separada de la nuestra por un descansillo, era italiana y vivía con su marido minero y dos hijos; uno de esos días llamó a mi puerta y me entregó un paquete de harina para que hiciese espaguetis. Yo le regalé una pieza de lomo y nos hicimos amigas, lo que demuestra que la fraternidad humana existe.
Allí estábamos cuando se le ocurrió a mi padre venir a vernos por primera vez. Vino en invierno y con el asma crónica que padecía pasaba las noches con gran dificultad para respirar, recostado sobre dos almohadones fumando cigarrillos de hierbas, ya que entonces aún no existían los aerosoles, más tarde usados por Gonzalín. Fue entonces cuando me confesó su pesar por no haberme hecho estudiar al menos hasta el bachillerato; yo le dije que estaba bien así y no tenía por qué arrepentirse de nada. De nada hubieran servido los reproches y de todos modos ya era tarde para ellos. Aunque nunca me lo comunicaron, creo que en un momento determinado de su vida como jubilados, mi padre y Conchita tuvieron la idea de venir a vivir en Bélgica con nosotros y quizás se informaron en el Consulado belga en Madrid. Lo digo porque la policía de la rue des Armuriers me llamó para saber si trabajábamos, cuántos hijos teníamos y cuánto ganábamos. De todos modos, yo sabía que Gonzalo no hubiera querido de ninguna manera que ellos vinieran, recordando los disgustos que en España habíamos tenido por causa de ellos. Por mi parte, pensaba con realismo en la dificultad que hubiéramos tenido para pagarles un alquiler y hacernos cargo de su manutención. En todo caso, la Policía envió un informe a Madrid rechazando la posibilidad de reagrupación.
Los niños iban todavía a la escuela Bonne Nouvelle y yo al restaurante La Góndola.
En vista de la humedad nos trasladamos a otra vivienda en el 32 de la rue Bonne Nouvelle; allí teníamos dos habitaciones más grandes, un patio cerrado y un gran jardín, con la cocina aparte, al fondo del pasillo de la entrada. Con el clima belga, los bajos sin calefacción son fríos. Ya teníamos cocina de gas, pues habíamos vendido la cocina de carbón, porque era muy pesada y Gonzalo se negó a transportarla con toda la razón.
Gonzalo adelgazaba y yo no me daba cuenta; él salía a pasear con los niños; los sábados los llevaba a la sede republicana en el café de La Populaire, que daba a la Plaza Saint Lambert, en pleno centro de Lieja, donde participaba en reuniones políticas y algún mitin, con grandes debates entre socialistas, comunistas y anarquistas, todos republicanos, en presencia de los niños. Los domingos los llevaba al mercado de La Batte y a tomar un vaso en el bar de Casa Germán, en la rue Féronstrée, donde los niños jugaban al futbolín.
José Manuel hizo sólo un año de escuela primaria para conseguir el diploma y poder matricularse en el Ateneo Real de la rue des Clarisses, dominando ya perfectamente el francés. Gonzalín, más joven, tuvo que permanecer un año más en primaria. Recuerdo que, después de la escuela, asistían a clases de vocalización francesa, y nos reíamos en casa de cómo había que poner la boca para pronunciar correctamente las letras y las palabras. Por ejemplo, para la “u” francesa había que avanzar los labios como si fuéramos a pronunciar la “u” española, pero en realidad decir “i”. ¡Bendita Bélgica! donde las clases tenían un número razonable de alumnos, había libertad de enseñanza de las religiones o la moral laica, donde el vestuario escolar regalaba ropas, zapatos o botitas a los niños que lo necesitaban, donde realizaban frecuentes visitas médicas a los alumnos y en vacaciones colonias escolares adonde llevarlos durante un mes.
Llegó el verano y para ir a una colonia Gonzalín tuvo que pasar un examen médico en el dispensario Hortensia Montefiore, cerca del boulevard de la Constitution y allí me dijo el médico que había visto en la radiografía que el niño tenía una mancha en el pulmón y que las vacaciones debía pasarlas haciendo una cura en Dolhain, una zona boscosa más allá de Verviers. La noticia me sorprendió porque él no tosía y siempre creí que se había curado bien de la bronconeumonía que había pasado de pequeño en Tineo. Para Gonzalo y para mí fue un golpe, pero como era adolescente y fuerte, confiamos en que en Dolhain se curaría. Allí le medicaron con inyecciones y respiraba muy bien con el aire puro de las Ardenas. Gonzalo y yo íbamos a verle cuando nos autorizaban, una vez por mes. Allí estuvo trece largos meses y nosotros insistíamos para que le dejaran volver a casa, como era su deseo y por fin volvió. Se inscribió en el Club de baloncesto “Sporting Club Gazelles” que se entrenaba en el patio de la escuela católica de la rue du Pommier. Gonzalo le pagó el calzado y el equipamiento deportivo e iba a verle jugar los partidos. Un domingo el presidente del Club, monsieur Renaud, nos invitó a un café viendo el partido. Yo me aburría al ver pasar el tiempo teniendo tanto que hacer en casa; recuérdese que yo trabajaba de lunes a sábado hasta las seis de la tarde haciendo 54 horas por semana y sólo me quedaban los domingos para lavar y planchar la ropa, y hacer limpieza de la casa a fondo.
Mari Luz taller Francilux
(Lieja 1965)


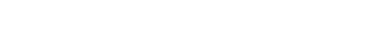



MÉMOIRES D'IMMIGRÉS




Copyright © generaciónlorca 2010
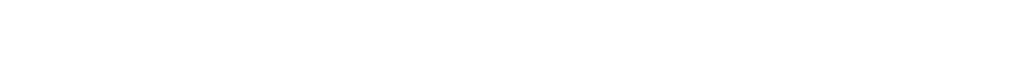
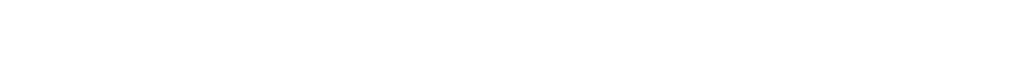
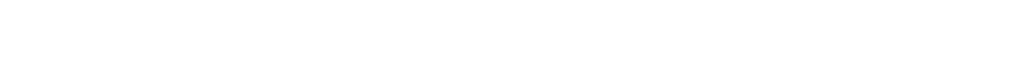
Quand les utopies se réalisent à coup de SOLIDARITÉ et que L'AMITIÉ remplace la famille quand elle est loin. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenue sur notre site web

Liège, terre d'accueil.
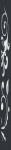




Copyright © generaciónlorca 2010



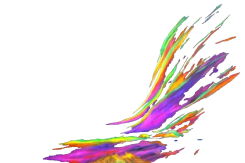
Liège, terre d'accueil
"À LA RECHERCHE DE LIBERTÉ ET D'UN MONDE MEILLEUR ..."

QUAND LES UTOPIES SE RÉALISENT À COUP DE SOLIDARITÉ ET QUE L’AMITIÉ REMPLACE LA FAMILLE QUAND ELLE EST LOIN .
GÉNÉRATION LORCA