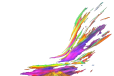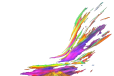Gonzalin, Gonzalo, José Manuel
Sotondrio 1959
Mari Luz sirvienta de niños en
Cointe 1959
ese día yo estaba en el monte de Corcoira donde los falangistas habían asesinado al joven carpintero; estábamos arrancando nabos y las manos me dolían de frío, pues teníamos que arrancarlos por debajo de la nieve y cargarlos en el carro de vacas, guiado por mi primo Álvaro con las riendas tirando a fondo del yugo, pues el camino es de peñas lisas y las vacas porfiaban en tirar y frenar, obedeciendo dócilmente. ¡Pobres animales, cuánto saben del trabajo y qué obligado sentido de la obediencia tienen que tener!Como digo, bajábamos a media tarde y nos cruzamos con unos guajes del pueblo que subían gritando “¡La guerra ha terminado! ¡Los nacionales han entrado en Barcelona!” y venían a darme la noticia a mí. Pues podéis creerme que me eché a llorar diciendo “No; no es posible”, tanto miedo tenía que fuese una falsa noticia. La gente de la aldea se alegraba de que pronto tendría noticias de mis padres y, es curioso, nunca tuve el temor de que les hubiera ocurrido algo malo, tanta era la confianza que tenía de volver a verles.Recibí por fin carta de mi padre diciéndome que mi madre se encontraba hospitalizada y bastante enferma en el hospital de San Pablo; me pedía que obtuviera un salvoconducto de las autoridades para regresar a Barcelona. La Guardia Civil no me lo dio hasta finales de marzo, pues todos los trenes estaban asignados al traslado de tropas de un lado a otro en plena desmovilización.Como dije, no había médico en Gera tras la desgraciada muerte de don Pablo Gómez Valentín; el veterinario era de izquierdas y vivía con su esposa y dos hijos; un día la Guardia Civil vino a por él, se lo llevaron y nunca supimos más nada; su esposa se marchó del pueblo con sus hijos y ni siquiera sé de dónde eran.Meses después vino un médico que se hospedó en una habitación del comercio del gallego Evaristo Ferreiro “Carambolas”. Era un muchacho veinteañero, rubio y pálido; no parecía gozar de buena salud o eso creíamos viéndole tan esmirriado; desconfiábamos de que fuera un buen médico. Pero resultó ser bueno y dio pruebas de serlo; no era nada remilgado y curó a personas que hasta entonces habían estado abandonadas o sucias, más por dejadez y tacañería que por pobreza. Mi primo Manuel, que había venido del frente de Teruel con un balazo en la nalga, estaba un día en una campa, cuidando las vacas, y se puso a dar voces pidiendo auxilio, pues no podía moverse por un dolor agudo en la ingle; allá fue el médico con unos vecinos y en la misma campa le dio un pequeño tajo de bisturí y le sacó la bala a flor de piel en la ingle. Este joven médico también fue llamado al frente y oímos decir que había atravesado el Ebro a nado y había salvado a otro soldado de morir ahogado. Todo ello confirma que no hay que fiarse de las apariencias y que ese joven era una persona de valor.A pesar de ser tan joven y de que nunca fui bonita ni buena moza, fui cortejada de forma regular y nunca me faltaron pretendientes. A la edad de once años, viviendo en la calle Mozart, en
Barcelona, y yendo a la escuela nacional de la calle Salmerón, mi padre me matriculó en unas clases nocturnas de caligrafía; allí iba también un muchacho, hijo de viuda, llamado Enrique de la O, de unos dos años mayor que yo y que ya trabajaba de botones en las oficinas de la firma Michelin.
Al salir de las clases siempre nos dábamos castamente un beso en la frente; luego nos cambiamos de barriada y nunca le he vuelto a ver, aunque tampoco era mi intención.En Gera, un maestro de Valladolid llamado Raimundo, de unos veinticinco años, saliendo él de misa, frente a la capilla de Mirayo se acercó a mí en el llano y empezamos a hablar de unas cosas y de otras; yo me sentía halagada delante de mis primas porque él era el maestro del pueblo y bastante buen mozo; recuerdo que me decía despreciar a los “socialistas” y, aunque yo entendía poco de partidos políticos, comprendí que un hombre de su edad no debía de traer buenas intenciones hacia una chiquilla como yo, sabiendo además que había tenido largas relaciones con la hija de un comerciante. Las nuestras se terminaron pronto, cuando me propuso acompañarle al bosque o buscarme cuando estuviera guardando las ovejas. Como no estaba enamorada de él, le dije que no quería verle más.Había en el pueblo otros chicos, uno de ellos vecino de la casa de mis tíos, llamado Elías, muy joven, hijo de viuda de guerra y tercero de tres varones. Era pecosillo y siempre cayéndole el moco, corto de maneras hasta el punto que me parecía infeliz y me inspiraba compasión. Estaba en pleno crecimiento y llegó a ser alto y delgado. Los tres hermanos no se llevaban bien y la madre les reñía. El pobre “Lías”, con aspecto poco menos que miserable y ropas que siempre le quedaban cortas, se acercaba tímidamente a hablarme como un inocente que era sobre las cosas que él observaba: de pájaros, de truchas del río y árboles frutales. Creo que encontraba en mí una persona que le escuchaba y eso le bastaba. Su hermano mayor se fue a la guerra, luego llamaron a filas al segundo y finalmente a Elías. Hubiera podido salvarse por ser sostén como hijo de viuda, pero sus hermanos mayores no hicieron el papeleo para evitarlo. Si hablo de él es porque fue quien me dio motivo para que rompiera mis relaciones con Pepe Marcial.Pepe Marcial era de la casa de Marcial, del otro lado del río, la mejor de Gera. Su madre, viuda, me quería mucho. Él era buen mozo y mayorazgo, pues su hermano menor, Pepe, ya estaba casado fuera de casa. Lo cierto es que me quería, y era un muchacho serio y trabajador, apreciado por todos. Nos llevábamos bien, pero la guerra fue nuestro infortunio. Fue llamado a filas en junio, por tiempo de cerezas. Pasaron unos días y esperaba carta de él. Recuerdo que yo estaba cogiendo cerezas hacia Corcoira con mis primas, cuando alguien vino a decirnos que Pepe Marcial había vuelto. Yo estaba contentísima y emocionada; fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque nuestro amor era limpio y verdadero, como se puede amar cuando se es joven. Sólo permaneció en el pueblo unos días, pues había venido a una visita médica y a rellenar papeles de inscripción militar. Total, que a los pocos días se fue al frente y el primer día le entró un balazo en una mano.Su madre me venía a ver muy a menudo para que le rezara la oración de San Antonio, que empezaba a sí:“Si buscas milagros miraMuerte y error desterradosMiseria y demonio huidosViejos y enfermos sanos”.Lo importante de este conjuro era que no podía equivocarme al recitarla porque entonces la persona a quien se dedicaba sería víctima de algún accidente o desgracia.. La madre de Marcial me lo pedía porque veía en mí cierta cultura y adoraba a su hijo Pepe. Una vez me equivoqué en poca cosa al recitar la oración y a los pocos días llegó la carta de su hijo comunicándole que había sido herido en la mano.Pasó un tiempo y yo seguía recibiendo cartas de él, que le enseñaba a su madre, como ella me enseñaba las que él le enviaba a ella. La mano no se le quedó paralizada, pero como era listo, se hizo más lisiado de lo que estaba y después de varios exámenes médicos, se le dio incapacitado para el frente y le mandaron a África. Allí fue nombrado asistente de la viuda y dos huérfanos de un oficial muerto en el frente. Pepe me contaba el trabajo que desempeñaba en casa de la viuda, acompañando a los hijos a la escuela, yendo de compras o arreglando el jardín.Sucedió por casualidad que Elías fue destinado un tiempo a África al mismo cuartel donde estaba Pepe y me escribió diciendo que la viudita que al parecer era joven había hecho de Pepe su amante. Todas mis ilusiones se derrumbaron de golpe, perdí toda confianza en él y quizás en todos los hombres. Se lo reproché amargamente y me dio como explicación que ella le había buscado y que su situación hubiera sido muy comprometida si él hubiera obrado de otra manera; pero hice oídos sordos y terminé con él; más tarde, años después, le encontré en Madrid pero de ello hablaré después.De África volvió Elías al frente y entró con las tropas en Barcelona. El pobre me contó en una de sus cartas que entrando en un pueblo de Cataluña que habían conquistado, se apropió en una oficina de una máquina de escribir y pensando en mí la cargó y la llevó a cuestas durante no sé cuántos kilómetros; al final le pesaba demasiado y la abandonó en la cuneta. Desde Barcelona me envió una postal del puerto que conservé muchos años; cuando le desmovilizaron ya hacía tiempo que yo había regresado a Barcelona; de todas formas, era un muchacho que no me interesaba y no se atrevió a declararse más que como amigo y vecino.
Barcelona 1939
En el tren de vuelta a Cataluña viajaba en mi compartimento un guardia civil fuera de servicio. Contemplando el paisaje dijo en voz alta que Cataluña estaba muy bien, pero que estaría mejor sin catalanes. Inmediatamente, un hombre a mi lado se levantó y le respondió airadamente en catalán; el guardia civil también se levantó de forma chulesca y preguntó a todos por lo qué decía el catalán. Otro viajero tiró de la manga del catalán para que se sentara; alguien minimizó lo que había dicho y volvió la calma. Me dije para mis adentros que los catalanes no admitían humillaciones pero que, por desgracia, ya iban conociendo a la gente franquista.Pronto se llenaron las cárceles. Mi padre se libró por poco y continuó trabajando en su tintorería de la Plaza de Lesseps con sus amigos Ángel el anarquista y el llamado “el Cubano”. Estos últimos habían investigado durante la guerra a un militar retirado que vivía en esa calle y comprenderéis que ese señor, una vez que ganaron los “nacionales”, no lo habían olvidado y así me lo hicieron saber cuando por deseo de mi padre fui a visitarles. Mi padre trabajó durante la guerra como conserje de una escuela que había sido católica, pero que pasó a cargo de la Generalitat. Sin embargo, mi padre tuvo un buen informe de un sacerdote que, vestido de seglar, mantuvo relación con mi padre y reconoció que mi padre había hecho el bien durante esos años. Ese sacerdote gestionó el ingreso de mi madre en el hospital de San Pablo. Cuando se acabó la guerra se acabó el empleo de mi padre pues los católicos volvieron a ocupar el colegio. Papá abrió una tienda de frutas y verduras en un bajo del barrio junto a la Plaza de España. Allí le encontré junto a mi tía Rosario a mi regreso de Asturias. Papá iba de madrugada al mercado del Borne, cerca del Arco del Triunfo, y traía las legumbres que vendíamos. La posguerra fue durísima; entramos de lleno en los tiempos del “estraperlo”, las privaciones, el hambre, la represión y los fusilamientos.Mamá estaba muy grave; el verme regresar fue su última alegría pero ya no se levantó más de la cama y falleció la víspera de San Juan, una noche que los barceloneses celebran con entusiasmo, encienden fogatas en toda la ciudad, comen las “cocas” (una especie de rosquilla grande), bailan y se divierten. Mi pena era grande y me preguntaba por qué cuando se muere una madre no se lleva con ella a sus hijos, tal era mi tristeza. Aquella misma tarde vinieron a casa varios muchachos asturianos que habían hecho la guerra y que todavía les quedaba un largo tiempo de uniforme, cumpliendo el servicio militar; entre ellos y de Gera estaba Guillermo Carroubo, así llamado porque sus padres eran propietarios de la casa Carroubo, sita junto a la carretera. Era serio y trabajador, y tenía un interés cierto por mí; pero yo no me sentía atraída por él. Tuvo apendicitis y pasó un tiempo quejándose de dolores de vientre pero sin ir al médico. Cuando tuvo la crisis el médico militar le mandó operar de urgencia pues ya era peritonitis. Fui a visitarle al hospital; salimos a hablar sentados en un banco del jardín; resultó que ese día me había puesto una faja por primera vez con la que me sentía comprimida y tan mal a gusto que, no pudiendo aguantar más, le dije lo que me pasaba y que tenía que ir al servicio a quitármela. Estallamos de risa los dos y nunca jamás volví a ponerme faja de ninguna clase. Este muchacho se licenció y volvió a Gera; años más tarde emigró a Cuba ya casado con una hermosa joven. De Elías no supe más nada; supongo que se desmovilizó y regresó a Gera. Venían también por casa dos soldados que siempre estaban juntos, uno de ellos del País Vasco ya treintañero y el otro un joven del barrio de Cimadevilla de Tineo, en la parte alta por encima de la iglesia, llamado Luis García. Ambos pertenecían al parque automóvil del Ejército, con cuartel junto a la Plaza de España. Meses antes, le habían detenido en Gera junto con otros republicanos; pero era tan joven que los franquistas no le mandaron a la cárcel y lo enviaron a un “batallón de trabajadores”; algunos de esos “trabajadores” fueron requeridos para ayudar en el Parque Automóvil de Barcelona y el veterano vasco le cogió cariño y consiguió que le trasladaran al cuerpo de mecánicos-chóferes del parque. El vasco le fue enseñando la mecánica y conducción hasta que, con el tiempo, Luis dominó esta profesión. Era huérfano y en la casa de Tineo tenía una hermana casada que nunca conocí. Venía muy a menudo por casa y se interesaba por mí; era buen mozo, aunque tenía nariz de boxeador. Mi padre encontró trabajo de planchador en una tintorería al pie de la barriada de Guinardó y Luis nos hizo el traslado de los muebles con una camioneta del cuartel que sacó dos noches consecutivas con la complicidad de la guardia. Estábamos muy alejados del cuartel de Luis y no le veíamos tanto como antes; finalmente el Parque Automóvil fue trasladado aún más lejos; Luis siguió cumpliendo su pena durante mucho tiempo con otros miles de jóvenes; si hablo de él es que los azares de la vida quisieron que nos encontráramos años más tarde en Tineo y en Oviedo.
Segundo matrimonio de mi padre
Los años de posguerra fueron años de tristeza; el racionamiento duró más de ocho años; vivíamos en un bajo de Guinardó cerca de la carretera. Teníamos seis habitaciones, cocina, sala de aseo, una galería cerrada y, saliendo de ella, una terraza desde la cual se dominaba una hermosa vista de Barcelona. El alquiler era barato por estar la casa en las afueras. Papá alquiló una habitación a un taxista y a su esposa. Mi tía Rosario contrajo la ictericia, enfermedad producida por la mala eliminación de la bilis. Su piel se puso muy amarilla, guardó cama con fiebre y, curiosamente, debido al sudor, su camisón se impregnaba del mismo color amarillo y debía cambiarse todos los días; la pobre se curó sin médico y sin medicamentos, sólo bebiendo agua cocida con hojas de boldo. Una vecina nos dijo que traficaba con “estraperlo” y mi padre me animó a acompañarla. Fue para mí una triste aventura. La vecina me dio un chaleco de tela de algodón con grandes bolsillos. Juntas, viajábamos en tren a Tortosa, en la desembocadura del Ebro, donde los “payeses” nos vendían el arroz con el que llenábamos los chalecos y una maleta. Esperábamos escondidas en los campos la venida del tren nocturno para Barcelona, porque a esas horas el control se relajaba. Nunca fuimos detenidas pero pasé miedo porque veía detener a otras; les quitaban la mercancía, las llevaban a comisaría, las insultaban y las multaban. Los dueños de la tintorería le compraban a mi padre todo lo que traíamos de estraperlo. Todo eso se terminó para mí porque un día de fiesta mi padre quiso venir conmigo; compramos el arroz y, como de costumbre, esperamos escondidos la llegada del tren. Como era pleno invierno, helaba fuerte y mi padre tuvo la idea de que debíamos esconder las maletas entre las pajas de un pajar e irnos a calentar a la sala de espera de la estación. Así lo hicimos, pero cuando regresamos a buscar nuestras maletas éstas habían desaparecido. Me eché a llorar y otros estraperlistas, compadecidos de nosotros, dieron con una de nuestras maletas, seguramente porque ellos habían sido los ladrones. Perdimos la mitad de la mercancía y mi padre comprendió lo arriesgado que era el negocio. Tenía una amiga que se llamaba Montserrat, muy buena chica e hija de un escribiente de notaría, monárquico y católico practicante. Me contó que, durante una visita del rey Alfonso XIII a Barcelona, éste le dio la mano a su padre, que estuvo varios días sin lavársela, tal era la devoción que le tenía al monarca.Montserrat trabajaba en una librería religiosa llamada “La Colmena”, sita en la Avenida de la Puerta del Ángel, cerca de la Plaza de Cataluña, corazón de la ciudad. Por ella encontré trabajo de aprendiza en un instituto de pedicura en la misma avenida, regentado por una señora llamada María Rovira. Yo estaba contenta pues no tenía que fregar ni limpiar; empecé abriendo la puerta a las clientas y tomando nota de las citas; tres chicas practicaban la callistería, la depilación eléctrica y aplicaban en invierno unas placas eléctricas a las personas que sufrían de sabañones. Poco a poco fui aprendiendo el oficio. Recuerdo haber curado de sabañones en las orejas a un oficial retirado del ejército y, hablando de lo que era el matrimonio, que era como un cesto casi cerrado en el que solo se podía meter la mano por un agujero sin ver lo que había dentro; que el cesto estaba lleno de serpientes y que entre ellas sólo había una anguila pero que a ciegas era muy difícil atraparla. Siempre me acordé de sus palabras pero a la hora de mi matrimonio las debí de olvidar. (José Manuel ha sido más perspicaz o ha tenido más suerte pues ha cogido la anguila; de Gonzalo hablaré más adelante)Por anuncio del periódico me presenté a unos señores que necesitaban a una criada interna. Era una familia de cinco personas, el matrimonio y tres hijos varones, ya mayores pero solteros. Vivían en un tercer piso de la calle Valencia, que daba al Paseo de Gracia. El señor, don Antonio Furnó, periodista crítico de cine y teatro, ya estaba retirado. Recuerdo que en su despacho tenía un dibujo de Mickey Mouse firmado y dedicado en inglés por Walt Disney, dándole las gracias por las buenas críticas que hacía de sus películas. Su fortuna le vino, más que de sus artículos, de la representación comercial en España de objetos de bakelita. Antes de contratarme como interna, don Antonio se informó sobre mí porque, sabiendo que éramos asturianos, tenía miedo que fuese hija de minero y por lo tanto comunista. Le mostré mi tarjeta de haber cumplido el servicio social durante seis meses, cuando teníamos la tienda de legumbres; las clases se daban en la sede del auxilio social en el Paralelo. Trabajé en casa de esa familia al menos dos años, entre 1942 y 1944. La señora de la casa se llamaba Alodia Trujó. El primero de los hijos, alto y buen mozo, trabajaba de viajante; el segundo se llamaba Antonio y era falangista; y el tercero se llamaba Trinidad, le llamaban “Trino”, era jorobado, con los ojos saltones y trabajaba en casa dibujando para repujados de cuero. Me trató siempre con respeto, le gustaba hablar conmigo y, por haber trabajado con su familia más de dos años y veraneos en Llansá, un pueblecito de pescadores de Tarragona, entablamos amistad y afinidad de ideas. No me daba vergüenza que me acompañase los domingos por la tarde de paseo por los parques. Era inteligente y de conversación muy amena. Nunca hablábamos de nuestro porvenir porque nos parecía que ninguno de los dos lo tenía. Lo que si recuerdo es que me decía que mi padre no era buen padre y que yo debía reflexionar antes de obedecer o de dejarme guiar por sus ideas. Más tarde, desde Tineo, cuando le comuniqué que me iba a casar, me contestó que sus consejos habían sido vanos y que temía por mi porvenir porque sólo veía en ello la mano de mi padre. “Trino” siempre se opuso al deseo de mi padre de trasladarme de Barcelona a Tineo. Frente a la tintorería donde trabajaba mi padre, en la falda de la colina de Guinardó y al pie del tranvía, vivía una señora viuda de un forjador de hierro apellidado Angrill, cuyo taller estaba en la calle de Aragón por donde pasaban los trenes de Barcelona a Tarragona y Alicante; el caso es que los fascistas bombardearon la vía frente al taller y un pedazo de metralla mató al hombre. Antonia, su esposa, se quedó con un niño llamado Miguel, como su padre; era de muy buen ver, no muy alta pero rellena, con un pelo negro muy bonito y siempre muy limpia y coqueta, de unos cuarenta años. El niño, cuando le conocí en Tineo, tenía doce o trece años y estudiaba bachiller. Tal mujer era lo que convenía a mi padre; era hacendosa, buena administradora, y mi padre vio que con ella podía reemprender una nueva vida; pero yo no lo vi de la misma manera y mi tía Rosario tampoco. Mi padre tuvo enseguida la idea de abrir una tintorería en Tineo y así salir de Barcelona, donde todavía reinaba el hambre de verdad. Para ello necesitaba dinero; Antonia no podía tocar la herencia de su difunto marido porque a su muerte hubo un consejo de familia donde se nombraron tutores del hijo para proteger sus intereses. Mi padre hipotecó la casa de Lantero, para lo que necesitó la firma de mi tía Rosario. No podía venderla porque yo, como heredera de mi madre, sólo tenía veintidós años y por aquel entonces la mujer en España sólo era mayor de edad a los veinticinco. La boda de mi padre con Antonia Angrill fue un gran cambio en nuestra familia (¿pero qué familia si sólo éramos tres personas?).Se casaron por lo civil en 1942 y no fui a la ceremonia. No podía ver a Antonia y me alegré que desaparecieran de mi vista. Todos me decían que debía ser comprensiva pero yo no lo era para mi padre porque lo consideraba una traición.Mi tía Rosario empezó a trabajar en un chalet del Parque Güell, propiedad de un hermano y una hermana ya de edad, solos y ricos. Tenían cocinera y sirvienta de limpieza. Mi pobre tía tuvo la suerte de ser camarera interna y todo el sueldo lo podía ahorrar. Yo alquilé una habitación en la acera del piso de Antonia, en casa de unos viejecillos muy contentos de tenerme con ellos. Dejé de servir a los señores Furnó y conservé el empleo en el instituto de belleza de María Rovira.
La muerte de Antonia y mi vida en Tineo
¿Os dije que cuando yo trabajaba en casa de los señores Furnó, mi padre se dirigió a una agencia matrimonial, sin haberme consultado previamente para nada, y empezó a presentarme unos hombres diciéndome que eran conocidos de él, todos ellos cuarentones que tomaban café con nosotros en una terraza y luego se iban, todo ello para ver si alguno “picaba”. Cuando me di cuenta no se lo reproché a mi padre y cesó el juego. Afortunadamente ninguno “picó” y quien se casó fue mi padre.Otra vez recibí la visita de un comerciante de Tineo al que mi padre le había dado mi dirección, supongo con la buena intención de darme noticias de él, pues ya había establecido su tintorería en Tineo. Pues el tal señor me propuso que saliera el domingo con él para enseñarle Barcelona, donde pasaba unos días por negocios. De buena fe le llevé a la Atalaya del monte Tibidabo, desde el que se disfruta una vista magnífica de toda la ciudad; subimos en funicular y él cerraba los ojos diciendo que tenía vértigo; luego me invitó a cenar en la fonda donde pernoctaba, pero un sexto sentido me alertó sobre sus intenciones y le dije que los viejecitos propietarios de mi habitación me imponían una hora de regreso. Hice bien, pues él se me presentó como viudo e incluso le di el pésame por la muerte de su esposa; sólo cuando volví a Tineo descubrí la mentira y le desprecié para siempre.Yo seguía mi vida de trabajo en el Instituto de Belleza de María Rovira: salía con Trino o con mi amiga Montserrat; ésta, un día en que viajábamos en tranvía, me confesó su intención de ser monja y estuve llorando durante todo el trayecto. Efectivamente fue monja y siendo todavía novicia se murió de tuberculosis.No sé si fue por carta o por telegrama, mi padre me dio la noticia de la muerte de su esposa Antonia Angrill en Tineo y me dijo que volviera con él, pues me necesitaba para trabajar en la tintorería. La muerte de Antonia me dejó indiferente y no derramé una sola lágrima. El verano anterior yo había pasado quince días de vacaciones con ellos; me compraron unos zapatos y la víspera de mi regreso a Barcelona, ella me entregó un papel en el que había escrito el precio de los zapatos y el del billete de tren, diciéndome que lo descontaría de mi herencia. No la maldecí, sólo juré no volver a Tineo mientras ella viviera y si mi padre quería verme, tendría que venir él a Barcelona.En Tineo supe la causa de su muerte, que ya os adelanté. No quería tener más hijos que su Miguel y al caer encinta ella misma se provocó el aborto y se desangró por dentro, sin decirle nada a mi padre. Sólo cuando ya no podía más lo confesó al médico, quien avisó a mi padre e inmediatamente salieron en coche al hospital de Oviedo, recorriendo ochenta kilómetros. Murió inmediatamente, en la mesa de operaciones, y así dejó huérfano a su querido hijo, siendo enterrada en Tineo en 1944.Y es así como abandoné Barcelona por Tineo. Pronto llegaron unos tíos de Miguel, muy serios, para llevárselo a Cataluña. Se portaron dignamente y no reclamaron nada. Mi padre hizo el ridículo ofreciéndose a pagar su educación, “porque lo quería como un hijo”. El niño quería marcharse con sus tíos, entendiendo que mi regreso cambiaba la situación y faltando su madre no quería quedarse en Tineo. Una mañana fría me puse para salir un abrigo de Antonia –yo todavía no lo tenía- y el niño en plena calle al verme me lo quitó en un acceso de rabia y de dolor que yo comprendí y mi padre también.Los tíos se llevaron al niño y allí se acabó todo. Años más tarde Conchita y mi padre estuvieron por Barcelona y mi padre fue a ver a Miguel, que trabajaba en un negocio con sus tíos. Le pregunté a mi padre por su entrevista y me respondió que Miguel se había mostrado indiferente. Entonces pensé que el destino había hecho bien las cosas.
Los años jovenes en Gera
Durante la guerra y en tanto que unos u otros muchachos no eran llamados a filas se celebraban a derecha o izquierda fiestas de los pueblos cercanos como de costumbre; la mayoría de ellas sólo consistían en la misa en la capilla y una reunión en torno a una mesa donde mujeres vendían rosquillas, nueces y avellanas; y luego, más tarde, chicas y chicos bailaban al son de un acordeón en el campo si hacía bueno o en una taberna o comercio que cedían para bailar cuando llovía. En la comarca sólo ví capillas, pues las iglesias estaban alejadas, en Bárcena, en Tineo y a medio camino entre las dos el monasterio de Obona, que en su día había albergado frailes. Hay que recordar que la iglesia en Asturias y quizás en toda España fue dueña de grandes dominios agrícolas. Aunque en nuestra casa de Lantero mis abuelos y bisabuelos ya eran propietarios de sus tierras, oí decir que una vez se promulgó una ley que permitió a muchos labradores comprar a la iglesia las tierras que ellos mismos labraban y tenían arrendadas.
Pero incluso en los años treinta los frailes todavía pasaban por los pueblos a querer cobrar las rentas; los aldeanos los recibían a pedradas y se dieron por vencidos; pero quedó en la enseñanza la religión muy anclada en la mentalidad de la gente; tanto y tanto ponernos barreras y decirnos “pecado, pecado”, que yo misma después de casada y volviendo a confesar después de oír misa le conté al padre Corias lo que yo creía ser pecado de fornicación en mi noche de novios y me quedé estupefacta cuando atajándome la palabra me dijo que había una “franquicia” para lo que era vida matrimonial sexual. Eso me hizo reflexionar ¿Por qué siendo soltera era pecado capital y después de casada ya no era pecado? Saqué la conclusión de que la iglesia tenía a las jóvenes atemorizadas por el castigo del más allá, hasta tal punto que acababan por hacer de nosotras unas mujeres frígidas.
Los bailes nocturnos en Gera se celebraban en el comercio de Jesús, situado en la carretera. Eran gente de derechas; él de muy mal carácter, con grandes mostachos, tenía una escopeta con permiso de armas y cuando nos veía robándole manzanas en su huerta, salía a la ventana y tiraba al aire dando grandes voces, hasta que descampábamos. Ella, llamada Mariona, aplaudía políticamente todo cuanto hacían y decían los falangistas, los requetés, el ejército y la guardia civil, hasta que un día llevando a pastar dos ovejas que tenía las dejó en una campa cerrada a la entrada del pueblo viniendo de Tineo; resulta que pasó por allí una camioneta llena de militares que iban en dirección a Cangas del Narcea, se bajaron, cogieron la oveja más gorda y Mariona les vio pasar por el pueblo a toda velocidad con la oveja en brazos; Mariona –así llamada porque era corpulenta, de cara roja, amiga de grandes voces y gestos aparatosos- cuando fue a buscar sus ovejas y vio que le habían robado la mejor, corrió a casa dando voces y profiriendo injurias contra los soldados. Cuando el pueblo se enteró se rió bien de ella y no la volvimos a oír alabar al “Glorioso Movimiento Nacional”.
El clima de Asturias me hizo muchísimo bien; se me abrió el apetito y engordé hasta pesar 38 kilos. Desde el primer día participé en los trabajos; aprendí a guardar el ganado, aunque nunca supe ordeñar las vacas. Intenté hacerlo, bajé a la cuadra con mi tía Aurora que me dio un “tayuelo” (un banquito de madera), me senté y empecé a tirar de la ubre a la vaca; me dio una patadita y Mari Luz se cayó sobre la paja con la jarra en la mano; abandoné el intento y no se habló más de ello.
El trabajo era duro, la casa de labranza era grande en tierras y ganado. En verano salíamos con el cielo estrellado y pasábamos todo el día segando el trigo; a mediodía llegaba la tía Aurora con la cesta de la comida en la cabeza, la posaba en el suelo, extendía un mantel y sobre él la hogaza de pan, las escudillas, una gran jarra de porcelana blanca con el potaje y la carne de cerdo cocida como siempre, tocino, chorizo y morcilla.
El agua la traíamos en botijos de la fuente más cercana, pues en los prados asturianos siempre hay un reguerillo de agua fresca donde poníamos una hoja fijada con una piedra para que sirviera de caño. Por la tarde la tía nos subía la merienda: carne otra vez o tortilla, con algún freixuelo, pues todos teníamos hambre de lobo. Mi tío Paco era buena persona, de carácter apacible pero aún a su edad-ya estaba calvo- trabajaba duramente y era duro con nosotros; no nos permitía quedarnos de pie apoyados en la herramienta, y nos llamaba “vigas derechas” y decía que eso no era de buen ver en la gente moza, con lo cual teníamos que doblar el espinazo y me acuerdo que yo volvía a casa doblada como Romanones, tanto me dolían los riñones; pronto tuve ampollas en las manos que se convirtieron en callos que no se me quitaron nunca.
Un día me llamaron a la sede de Falange. Allí estaba la hija del carnicero y un profesor de gimnasia que al parecer era el jefe de Falange. Me propusieron ingresar en la Sección Femenina, pero les dije que lo pensaría, pues esperaba volver a Barcelona con mis padres de un momento a otro. Pasaron los días y ya no insistieron. Yo tenía bien presente lo que había visto, el asesinato del joven panadero en el monte, y que habían sido los falangistas.
La guerra se alargaba un mes tras otro, un año tras otro. El 26 de enero de 1939, supe que los franquistas habían “liberado” Barcelona; recuerdo que


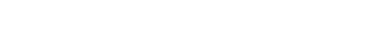



MÉMOIRES D'IMMIGRÉS




Copyright © generaciónlorca 2010
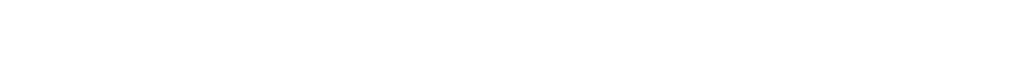
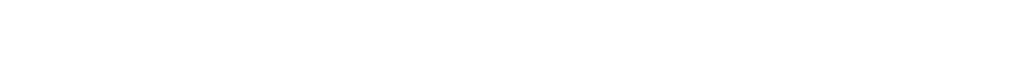
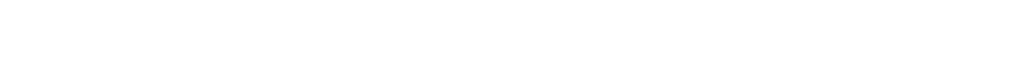
Quand les utopies se réalisent à coup de SOLIDARITÉ et que L'AMITIÉ remplace la famille quand elle est loin. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenue sur notre site web

Liège, terre d'accueil.
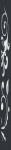




Copyright © generaciónlorca 2010



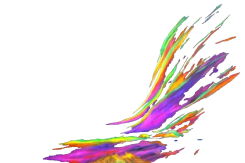
Liège, terre d'accueil
"À LA RECHERCHE DE LIBERTÉ ET D'UN MONDE MEILLEUR ..."

QUAND LES UTOPIES SE RÉALISENT À COUP DE SOLIDARITÉ ET QUE L’AMITIÉ REMPLACE LA FAMILLE QUAND ELLE EST LOIN .
GÉNÉRATION LORCA