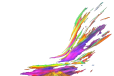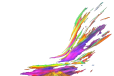Tercer matrimonio de mi padre…y mi propio matrimonio con Gonzalo
Desde mi pubertad me di cuenta que no era bonita ni fea tampoco; no era esbelta, mi talla sólo mediana y los chicos no se fijaban en mí; pero yo no tenía complejos. Mi madre me aconsejaba para que escondiera mis defectos: “Cubre ese pescuezo, que parece el de una pita desplumada”, o bien “Baja esa manga que non vean esos bracinos tan delgados” y siempre recomendándome que no dijera mi edad, sino menos. En suma, yo era poca cosa y en apariencia una chica corriente y moliente, una del montón y así me consideré mucho tiempo; sólo las pruebas por las que tuve que pasar en la vida me han dado conciencia del valor de mi temperamento.
De pequeña, yo creía que un sabio era un hombre que lo sabía todo; y que una persona inteligente lo era en todo. De mi padre oí más de una vez que era un hombre inteligente; comprendí muy tarde que sólo tenía una cierta bondad conmigo; que su sentido de la justicia era relativo y en cuanto a inteligencia para administrar su fortuna, fue un fracaso.
Quizás al nacer yo niña le decepcionó, dado el gran valor que atribuía a los varones y el menosprecio en que se tenía a las hembras; en Asturias, cuando nacía una niña se la llamaba “meixona” (meona), mientras el nacimiento de un niño se festejaba siempre.
Es evidente que ante la ley el hombre era “cabeza de familia”, lo que le confería la responsabilidad de velar por la familia en todos los sentidos, moral y materialmente;pero no siempre era así en la realidad. Yo he visto en Asturias mismo hombres que de hombres sólo tenían el nombre, teniendo la mujer que trabajar duramente fuera del hogar para dar de comer a sus hijos aún teniendo marido. Cuando moría una madre el hogar se iba al traste; rarísimo era el hombre que estando viudo con un hijo o dos lograse salir del paso. En cambio ¡cuántas y cuántas mujeres han salido adelante tras quedar viudas y cargadas de hijos! Cierto, la compasión de los vecinos, familiares o amigos no les ha faltado casi nunca porque ellas eran personas de honra.
En Lantero, por ejemplo, estaba Hortensia la del “Pitu” con tres niñas, una de ellas Obdulia, ahijada de mi madre, y dos varones, José y Adelino, mis compañeros de escuela en Bárcena. Esta mujer sacó sus hijos adelante sin vender nada de su hacienda; las chicas se casaron; José el primogénito, se quedó en la propiedad, y Adelino lo encontré después de casada regentando su carnicería en Tineo. Las mujeres fueron en España las heroínas desconocidas e ignoradas de un público que no quería reconocerlas como tales.
Bien educar es un arte que no está dado a todo el mundo; mi educación se hizo a la dura, como era corriente en aquellos tiempos. Mi padre tenía un temperamento nervioso de por sí y eso era lo que me perdía, él no veía otra manera de reprenderme que dándome bofetadas que física y moralmente me dejaban temblando; me pegó hasta que ya estando en la calle González Besada de Oviedo con nuestra tintorería, un día me pegó porque consideraba que yo no le tenía el debido respeto a Conchita. Fue la gota que desbordó el vaso; por primera vez, le dije que yo era madre de dos hijos y tenía marido y que él no debía pegarme nunca más, y nunca más me pegó.
Volviendo a Tineo diré que la tintorería iba bien; mi padre abrió un taller para la limpieza de la ropa en una nave a la entrada de Tineo, junto a la fábrica de embutidos de Franciscón, un hombrón fuerte y grueso que caminaba balanceándose. Una mujer viuda y con un niño de diez años trabajaba en el taller, lavando la ropa con cepillo. Se dijo que recibía en su casa al fotógrafo del pueblo, luego fue amante de mi padre y esa relación duró incluso después de casarse él con Conchita. Para la limpieza de la tintorería y la cocina teníamos la esposa de un cantero gallego, llamada Encarna, honesta y trabajadora, pese a que tenía poca fuerza en un brazo a consecuencia de un accidente. A la entrada de la tienda estaba la máquina de planchar a mano y un mostrador en el que yo recibía la ropa y la marcaba cosiendo el número con hilo blanco, como había aprendido en la casa Badaroux; también la entregaba y cobraba el trabajo. La vivienda era muy reducida; dividida por tabiques constaba de un pequeño comedor, una habitación con la cama matrimonial de mi padre y al lado la mía, más pequeña, y la cocina con la caldera de vapor para accionar la máquina de planchar, de la que yo vigilaba el fuego y el nivel del agua.
Pronto empecé a tener pretendientes, no numerosos pero siempre tenía alguno. Recuerdo un muchacho que paseó conmigo un tiempo; era electricista de la compañía de la luz y se subía a los postes. Otro, llamado Guillermo de “Carroubo”, de Gera, estaba soltero pero una hermana de él me avisó que tenía novia y al final se casó y se fueron a Cuba. Un día por las fiestas de San Roque, cuando estaba con toda la gente arriba en la campa, me acordé que me había olvidado un bizcocho en el horno; eché a correr camino abajo y llegué a tiempo para salvarlo de la quema. Corría tanto que no oí que me llamaban; instantes después entró en casa Luis, el chófer militar que conocí en Barcelona después de la guerra y que vivía en cima de villa. Estaba de permiso y había venido a ver a los suyos. Éramos buenos amigos y él quería forjarse un porvenir; era huérfano y tanto él como sus hermanos eran pobres y considerados rojos por ser su familia de izquierdas. Más tarde, me cortejó Lucianín. Era este un muchacho más alto que yo, apuesto y rubio. Huérfano de madre y nacido en Tineo, era hijo del cartero, un hombre serio y de pocas palabras. Trabajaba como ayudante del notario y dos de sus hermanas habían muerto de tuberculosis. Él también había estado en una clínica psiquiátrica por trastorno mental ligero. Yo lo veía inseguro. La gente le quería por los trances que él y su padre habían pasado. Vivían en una casa con balcón en la plaza del Ayuntamiento. Nos gustaba conversar y pasear, pero no teníamos futuro; su padre no me mostraba la menor simpatía y le sentía distante. Y, como Lucianín sólo era un pasante de notaría, mi padre me ordenó cortar con él porque “ya había habido demasiados locos en la familia” con mi abuelo, mi tío Higinio y mi tía Leonor, fallecida en Madrid de un ataque cerebral. Los paseos con Lucianín se terminaron, él muy digno no trató de reanudar conmigo, yo triste y cabizbaja.
En esto apareció vuestro padre. Gonzalo, natural de Luarca e hijo de un tipógrafo socialista, Manuel, y de una ama de casa Jesusa, se había afiliado al PSOE y a la UGT, como su padre, y se había significado antes de la guerra, desde muy joven. Al iniciarse la guerra se alistó en el ejército de la República y combatió en el frente de Oviedo, en La Cadellada. Perdida Asturias, se refugió en Sama de Langreo, donde un oficial de Luarca le reconoció y lo apresaron. Condenado junto a una treintena, en un juicio sumarísimo en Consejo de Guerra, y sentenciado a la pena de muerte, conmutada posteriormente en 30 años y un día y finalmente, a 12 años de prisión. Fue encarcelado en la cárcel de Oviedo, donde pasó un año, antes de cumplir 5 años más en el penal de Burgos. Al salir, trabajó dos años en el Pozo Fondón, en Ciaño Santana, y regresó a Luarca. Había aprendido en la cárcel la profesión de zapatero de zapatos a medida. No sé cómo vino a dar a Tineo. Un zapatero que tenía su tienda delante de la tintorería buscaba un operario. El dueño estaba casado y tenía dos varones adolescentes, uno de los cuales murió de meningitis y todo el pueblo acudió apenado al entierro. Gonzalo llegó de Luarca y enseguida demostró su dominio de la profesión, confeccionando zapatos a la medida. Hacía poco que había salido de la cárcel por socialista y estaba bajo vigilancia. Tenía que presentarse cada semana a la Comandancia para que le sellaran un carnet de presencias, y no podía desplazarse fuera del pueblo sin permiso. Aunque no tenía dinero, vestía siempre limpio y ganaba para pagar la fonda, comprar tabaco y pagarse unas partidas en la taberna.
Pronto empezó a cortejarme, hablándome desde la puerta al salir del trabajo.
Yo no sabía ni nadie me dijo que mi padre cortejaba a Conchita en Teléfonos, donde ella trabajaba. Suponía que mi padre pasaba el final del día en el café de Abelardo, que hacía esquina en la plaza, en la parada de los ALSA. Creo que sus relaciones con ella cuajaron rápidamente, pues era bien parecido y buen hablador. Conchita era bastante crédula, colgada al teléfono día tras día y manejada por su familia. Dos hermanos, Estanislao (Tanilo) y Guillermo, eran abogados, otro procurador en los tribunales y otro era el contable de “La Mantequera”, la fábrica de mantequilla del pueblo y muy importante negocio. Guillermo, el abogado, era gastizo y borracho; despilfarró su fortuna y la de su esposa. Una hermana casada vivía en Aragón y la otra, mayor que ella, vivía con dos hijas en la misma casa; su marido, maestro, era de izquierdas y al acabar la guerra tuvo que huir a la Argentina, con la ayuda del padre de Conchita, un abogado notable que le dio papeles y dinero. Una de estas hijas llamada Dita terminó algunos años después siendo de izquierdas y exiliada en Méjico. Aquello fue un mal trago para la familia de Conchita, toda ella de derechas, aunque se arreglaron para que la mujer y las hijas se reunieran con él en la Argentina, donde había encontrado trabajo como contable en la firma “Nestlé”.
Al enterarse de que mi padre pretendía a Conchita, su familia la envió a la Tierra de Fuego, en Argentina, hasta que se le pasara esa fiebre. Allí estuvo durante un año en la hacienda de un familiar, en unos campos inmensos y a muchos kilómetros de otras haciendas. A su regreso volvió a verse con mi padre y la familia intentó disuadirla de nuevo, pero ella se mostró firme y decidida a casarse con él. Entonces su hermano, procurador de los tribunales y encargado de los papeles de la herencia, le hizo firmar entre otros papeles y facturas un documento por el cual ella renunciaba a todos sus derechos de herencia. Años después, Conchita y mi padre acudieron al juzgado y pudieron ver con sus propios ojos ese documento, firmado por dos testigos que el procurador había comprado. ¡Linda familia!
Fue en aquella época cuando sucedió algo grave entre mi padre y yo.
Me parece verle; llevaba una brazada de ropa y no sé si iba o venía del taller; estábamos los dos solos como otras veces; yo estaba sentada en el comedor y el pasaba delante; de pronto se volvió hacia mi y me preguntó si yo quería dormir con él; me quedé tan estupefacta que lo único que se me ocurrió fue preguntarle “¿Y si yo tengo un hijo?”; me contestó que lo cuidaría y esperó mi respuesta sin moverse del sitio. Naturalmente, le dije que no. No insistió y la cosa quedó así.
Mi padre insistía en que me formalizara con alguien. Una vez hizo que Encarna y yo preparáramos una comida para unos conocidos suyos que venían de La Espina. Semanas después eran las fiestas de esa localidad y mi padre me acompañó; buscó a esos jóvenes pero no les encontró. Sospecho que era un nuevo manejo de mi padre para casarme.
Una vez me dijo que de tanto querer escoger terminaría casándome con un afilador, un oficio que entonces era menospreciado en Asturias y reservado a los gallegos ¡Pobres gallegos, tachados injustamente de ignorantes, iletrados y avaros!
Vuestro padre llegó quizás en el buen momento. Bien parecido, serio, buen conversador, educado y respetuoso hacia mi, empezamos a relacionarnos. Primero se paraba a hablarme desde la puerta de la tintorería, siempre abierta para refrescar el calor de la plancha. Las conversaciones eran banales, tratando de conocernos el uno al otro como todas las parejas del mundo. Los domingos por la tarde paseábamos atravesando todo el pueblo por la carretera central, sentándonos sobre un murete al final, a la vista de todo el mundo. Era socialista desde su juventud, pues su padre que era tipógrafo, había sido miembro del PSOE desde su fundación y gran admirador de la socialdemocracia alemana desde el viaje que hizo a Essen en 1897, adonde el dueño de la imprenta le había enviado a comprar una máquina impresora.
Llegó la fiesta de un pueblo más debajo de las minas del Rindión, donde Guillermo, un hermano de Conchita, trabajaba de abogado y era buena persona, aunque la gente decía que bebía en demasía. Fuimos a esa fiesta como los demás jóvenes de Tineo y al regresar por los senderos cortando camino para llegar a Tineo, Gonzalo quiso besarme y yo corría para que la cosa no fuera más lejos.
Una de las veces que se paró a hablarme en la puerta de la tintorería, mi padre estaba planchando y tras cruzarse unos saludos, le preguntó a bocajarro si sus intenciones hacia mi eran serias. Yo me quedé helada; vuestro padre, sorprendido, le contestó sin vacilar que él me quería pero que estaba en una situación difícil, que hacía poco tiempo que había salido de la cárcel como preso político por defender la República, que era de una familia de obreros; que su padre era tipógrafo; que hacía poco había muerto su madre y que en Luarca le quedaban cuatro hermanos a cargo de su padre. De hecho fueron siete hermanos, Benigno, Matilde, Gonzalo, Manolo, Julio, Lola y David, el último, que murió de tuberculosis. Su madre se llamaba Jesusa, buena cocinera que cocinaba para los ricos de Luarca, y que no conocí.
Mi padre le respondió que eso no tenía importancia para él si yo estaba de acuerdo y si era así, entonces podía seguir hablando conmigo.
Más tarde mi padre me preguntó si estaba de acuerdo y le respondí afirmativamente. Yo estaba decepcionada y resentida con mi padre; y vuestro padre era sin doblez, tenía un oficio y buenas manos para desempeñarlo; casándome con él, yo tendría un porvenir modesto, pero tranquilo. No, yo no estaba enamorada pero dispuesta a quererle; recuerdo que, cuando ya vestida de boda, Encarna me pintaba las uñas y se asombraba de mi serenidad.
El juego de mi padre lo descubrí más tarde, cuando a nuestro regreso de Gijón, después de unos días de viaje de novios, me anunció su próxima boda. Lo habían tenido secreto. La gente les veía hablar en el local de Telefónica, donde Concha trabajaba con las clavijas de telefonista, pero creían que mi padre estaba esperando por una conferencia.
El que se casara me era indiferente pero entendí que él había precipitado mi matrimonio por quitarme de encima y tenar campo libre. No recuerdo la cantidad de dinero que me dio para la boda; tuve que ir a recogerlo de unos labradores que se lo debían a mi padre; en la misma tierra que labraban; el más viejo era reticente, pero su hijo accedió, entendiendo que lo necesitaba para la boda. Con ese dinero se pagaron los muebles a un taller de carpintería, dos camas, armario ropero, cómoda y dos banquetitas con brazos, mesa de comedor con sus sillas, armario de cocina, mesa y dos taburetes; también pagamos el traje de novio de Gonzalo y ropa interior; tejido encargado al Corte Inglés de lana del Pirineo de un blanco marfil para chaqueta y falda de mi traje de novia. Como yo era muy llana de la parte delantera, le dije al sastre que me hiciera la chaqueta sin solapas, de cuello muy subido. En cuanto mi padre vio el traje, dijo que aquello era una guerrera militar y el sastre tuvo que ponerle solapas; hasta el último momento mi padre había impuesto su voluntad.
Antes de casarnos, alquilamos la casa de la calle Mayor que vosotros conocisteis, en la que nació José Manuel y en la que Gonzalín padeció broncopulmonía doble.
Nos casamos el 28 de julio de 1945. Yo seguía ayudando a mi padre en la tintorería toda la jornada; Gonzalo y yo comíamos allí. Al cabo de una semana, mi padre me dijo que teníamos que pagar nuestra comida; le respondí que prefería que me diera la mañana para hacer la comida en mi casa, lo que le convino pues Encarna le hacía la comida y vigilaba la tienda a mediodía. Yo iba por la tarde y nunca le pedí un sueldo, pues lo consideraba como una obligación.
Enseguida me dijo sin preámbulos que se iba a casar con Conchita pero que debía gardar el secreto pues toda su familia se oponía y también guardaba secreto por miedo a desprestigiarse si la gente se enteraba; Concha también se callaba, pues tenía un plan de fuga con mi padre, que pronto iban a poner en práctica. Ella atendía al teléfono de la mañana a la noche y no se movía de allí; mi padre lavando, tiñendo y planchando, atendía su negocio; Gonzalo y yo, callados.
Mi padre me había puesto al corriente porque necesitaba de mí. Un día, al acabar la jornada, me anunció que esa misma noche se fugarían los dos de Tineo; que ya tenía el coche de alquiler contratado en secreto y que irían a Oviedo y de allí a casa de una hermana de Concha en Zaragoza, donde se casarían. Él se fue con una maleta y ella con sólo lo puesto.
Tal y como me había encargado mi padre, me ocupé de la tintorería durante varios días. La hermana de Zaragoza llamó a su familia y les dijo que la pareja se había presentado en su casa sin previo aviso y que, como nadie podía impedirles que se casaran, así lo hicieron y una semana después regresaron a Tineo, donde se instalaron en la tintorería, durmiendo en la cama de matrimonio en la que Antonia había dormido. Los familiares no dijeron nada por temor al ridículo.
Nacimiento de José Manuel
Gonzalo se estableció como zapatero en un local frente a la Comandancia de la Guardia Civil, con un letrero de cristal que había encargado en Luarca, con un fondo negro y en letras doradas la palabra “Zapatería”. Un día vino de Luarca un muchacho a reclamar el pago del letrero, diciendo que mi padre le había dicho que no tenía para pagarlo. Tampoco yo lo tenía y le ofrecí el anillo de oro de la boda; vio tanta pena en mis ojos que lo rechazó y me dijo que le girara el dinero cuando pudiera.
Aunque las ganancias de la zapatería fueran modestas, de diez pesetas Gonzalo se gastaba cinco en vino y juego, invitando incluso a los amigos. Antes de casarnos alguien me había advertido de su afición al juego e incluso que tenía un hijo con una chica soltera de Luarca; los pregones de la boda ya estaban publicados y no quise echarme atrás; escribí al cura de Luarca pidiendo informes, sin decirle nada a Gonzalo. Pronto llegó la respuesta; no había tal hijo; Gonzalo era de buena conducta moral y que “si algún mal había hecho se lo había hecho a sí mismo”; interpreté esas palabras como referentes a las ideas políticas por las que había sido condenado a muerte, tan contrarias a la iglesia. Ya de novia, le reprochaba que viniera con retraso a las citas que nos dábamos después de la cena; mi padre estaba en el café de Abelardo jugando al dominó, nunca a las cartas. Gonzalo llegaba, se disculpaba y eso era todo.
A los nueve meses justos de la boda, día por día, nació José Manuel el 29 de abril de 1946 en Luarca. Habíamos ido a pasar unos días en Luarca con la familia de Gonzalo y allí me sorprendió el alumbramiento. Yo había tenido un buen embarazo sin problemas; una semana antes, en Tineo, estuve dando cera al piso del comedor y de la habitación; sacar brillo es un trabajo cansado y de fatiga. En Luarca; el sábado 26 teníamos proyectado ir al cine. Empecé a tener dolores pero fuimos igual; pero en el cine se hicieron agudos y lancinantes. Gonzalo los achacaba a mi cansancio por haber estado arrodillada dando cera. Los dolores se hicieron repetitivos y más frecuentes, hasta que nos convencimos que eran dolores de parto. Se avisó a la comadrona, que vivía junto al Hotel Gayoso con un hermano enfermo de tuberculosis de la que murió. Vino varias veces para vigilarme el domingo. El lunes yo sufría más cada hora que pasaba; ella iba y venía de su casa a la mía. Al llegar la noche, yo me lamentaba y decía “Dios mío, ¿Por qué no nace?”. Aunque soy atea como mi padre y Gonzalo, llegué a prometer por mente una novena al Sagrado Corazón, rezando un momento en la iglesia los primeros viernes de mes durante nueve meses, cosa que no cumplí.
Por fin esa noche de domingo nació José Manuel; estaba morado de haber estado tanto tiempo “en el paso” como se decía entonces; pesaba dos kilos y medio; con la piel arrugada y con vello; su padre al verlo dijo que parecía un chimpancé; no lloraba y tenía casi siempre los ojos cerrados. La comadrona lo lavó, lo arregló y me recomendó tenerlo todo el tiempo cerca de mí, pegado a mi pecho para darle calor. Se llamó al médico a la mañana siguiente, lo examinó, le puso el estetoscopio y dijo que el corazón iba bien, que todo era normal y que la asfixia se debía a la larga duración del parto. Enseguida le dí agua azucarada, a la espera de la llegada de la leche materna. En esas estábamos cuando llegó Conchita y se asustó de verle morado y dijo que lo mejor era llevarlo a bautizar “con las aguas del socorro” por lo que pudiera pasar. Se avisó a don José el párroco, se envolvió al niño en una toquilla y se fue con él a la iglesia y, sin toque de campanas se le bautizó, poniéndole José Manuel por exigencia de mi padre, que se impuso como padrino y Conchita como madrina. Ésta preguntó al cura cómo veía al niño y él contestó: “Hombre, hombre, parece muy malito, pero quien sabe…”. Pero esa misma tarde, después de la siesta, le descubrí y ¡oh, sorpresa! Tenía el color blanco y había vomitado una masa oscura y brillante; eso era lo que le asfixiaba y le impedía respirar bien.
Regresamos a Tineo y tuve leche enseguida; su alimentación fue buena; en tres meses era un hermoso bebé que todos admiraban.
Mi padre me compró una sillita de ruedas y en ella iba el niño recostado y siempre con los brazos en cruz, lo que hacía decir a mi padre que había dado a luz a un niño idiota.
Económicamente íbamos mal; no podíamos comprar un volquete de leña y menos uno de carbón. Los jueves era día de mercado y venían a Tineo camionetas con toda clase de mercancías; un comerciante traía hojas de cuero y otros artículos de zapatería, que compraban los zapateros de la villa. Un jueves, entrando yo en casa con el niño en brazos, me detuvo ese comerciante y me dijo que Gonzalo le debía unas hojas de cuero y no le encontraba por ninguna parte porque había cerrado la zapatería. Fui a la tintorería y mi padre le pagó. Regresé a casa y me encontré a Gonzalo sentado en la cocina fumando un cigarrillo. Se me cayó el alma a los pies al comprender que se escondía esperando el cierre del mercado para no ver al comerciante, pues no podía pagarle.
Mi carácter siempre fue de afrontar la tormenta, venga de donde venga, pero esconderme, nunca. La pena me invadió; si no lo había comprendido antes, lo comprendí entonces; le faltaba fuerza de voluntad, entereza y carácter, todo lo que yo tenía, aunque entonces yo ignoraba que tenía esas cualidades.
Otra vez mi padre y Conchita nos habían invitado a comer con motivo de las fiestas de san Roque; estábamos en la mesa cuando entró un hombre y de malas maneras se dirigió a Gonzalo pidiéndole sin ambages el pago de un volquete de carbón que nos había traído. Gonzalo no tenía para pagarlo y el carbonero se puso furibundo. Gonzalo se levantó y se marchó en cuanto mi padre dijo al hombre que le pagaba él. Después tuve que oír los gritos de mi padre insultando a Gonzalo y diciendo que no era un hombre, que sólo tenía cojones de “manflorita” (nunca he querido buscar esa palabra en el diccionario, tanto daño me hizo ver tratar a mi marido de tal manera).
Esa situación siguió durante meses y años. Al salir de la zapatería, Gonzalo entraba en la taberna. Una noche me quedé dormida sobre la mesa esperándole para cenar; del hornillo de cenizas se deslizaron unas brasas y se me prendió la bata que arrastraba al estar yo sentada; el olor del tejido que quemaba lentamente me espabilé y desde entonces tomé la determinación de cenar sola y no esperarle; no dije nada y él tampoco me preguntó nada.
Otro día sólo le puse a mediodía para comer un vaso de leche y algo de pan; no había otra cosa. Podéis creerme, tomó su vaso de leche con pan y volvió a la zapatería sin comentario alguno. Durante todo un tiempo, me dio cinco pesetas diarias, cuando ya todo había subido de precio; con la cartilla de racionamiento teníamos un bollito de pan duro por persona; y podíamos comprar leche a La Mantequera, tocino, chorizos y morcillas, pero había que pagarlo.
Nuestra situación económica no mejoró nunca y al cabo de quince meses caí encinta de Gonzalo. Vuestro padre ya no se hablaba con el mío y decidí no comunicar la noticia ni a él ni a Conchita; cuanto más tarde lo supieran mejor, pero como nunca faltan almas “caritativas” mi padre se enteró cuando yo ya estaba bastante adelantada; una tarde, al caer el día, me encontré con mi padre a la puerta de un chigre llamado Casa Milana; me interpeló preguntándome si era cierto lo de mi embarazo; le dije que sí y acto seguido me dio dos bofetadas y me dijo que yo lo criaría con el sudor de mi frente, con lo cual supe que nada podía esperar de ellos. ¡Cuánta amargura me tocó sufrir en aquellos momentos! No dije nada a Gonzalo ¿para qué? No estábamos en posición de rebelarnos ante nada y vuestro padre murió sin saber nada pues nadie pasaba por la calle en aquel momento y todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos.
Nacimiento de Gonzalín
En noviembre de 1947, estando muy próxima a dar a luz a Gonzalín mi padre me mandó ir a Lantero porque los caseros que allí estaban terminaban su contrato y había que medir y repartir la cosecha de maíz y de alubias. Según la costumbre, el casero saliente venía a recoger el maíz seco y las alubias con el carro y arriba en casa al descargar se contaba y se pesaba o medía la cosecha y se repartía mitad y mitad.
Preparé una maleta con desinfectante y gasas para el parto, y con ropa para el niño y la mía. Mi padre me proporcionó la ayuda de una joven, hija del carcelero de Tineo y hermana de Estrella, casada con el tío Julio. Esta chica que me acompañó unos días a Lantero y llevó algunos cacharros de cocina. Quizás con el ajetreo del coche correo y la carretera sin asfaltar en los 19 kilómetros hasta Troncedo fue motivo de que por la noche ya me sentí con dolores cada vez más precipitados y estuve pidiendo a Dios de dar a luz cuando fuese de día pues la bombilla de la habitación alumbraba menos que una cerilla. La criada se fue al pozo del prado a lavar unos cacharros (recuérdese que nos teníamos agua en casa) y en ese momento empecé a dar a luz. Era ya bien empezada la mañana y las gentes de la aldea estaban en sus tierras y algunas mujeres en sus huertas; la bolsa de agua se me rompió e inmediatamente sentí bajar el niño; no tuve más tino viéndome sola que de salir al balconcito que daba del lado de la casa de Regueiro y gritar pidiendo auxilio y volverme a la cama. La hija del carcelero era muy joven y la pobre acudió corriendo pero nerviosísima no sabía qué hacer; enseguida llegaron Consuelo de Regueiro y otra vecina, pero Gonzalín ya estaba fuera. Era un niño sano, de tres kilos y medio y blanco de piel; a diferencia de Manuel, Gonzalín lloró nada más nacer. Se puede decir que vino al mundo por sus propios medios y allí con las manos llenas de tierra las labradoras abrieron el maletín donde yo había preparado alcohol yodado, vendas y otros efectos necesarios al parto y ropa para el recién nacido. Pero todo se hizo en desorden y con nerviosismo; cortaron el cordón umbilical y lo anudaron; envolvieron al niño en una toalla como una momia de la cabeza a los pies dejándole sólo la carita al descubierto; le pusieron un imperdible en el envoltorio con un bramante y con él atado una especie de chupete hecho con un trozo de venda retorcido y mojado con una mezcla de mantequilla y azúcar. Decían que eso, además de darle a beber cucharaditas de agua azucarada era muy bueno para el niño hasta que yo tuviera leche.
Siempre he admirado la fraternidad que existe en los pueblos y aldeas. Pronto todas las vecinas me trajeron presentes, quién unas galletas o mantequilla o café, quién huevos o chocolate o miel. Y así la joven que me ayudaba y yo fuimos comiendo esos días, pues las provisiones que habíamos traído de Tineo pronto se agotaron.
A mi marido Gonzalo, por gente o por correo le hice saber que había sido padre de un niño; vino de Tineo un día y me encontró trabajando en una tierra de maíz y Gonzalín por el suelo encima de un manojo de paja. Enseguida vimos que tenía los ojos rasgados como su padre y decidimos llamarle Gonzalo.
Como las noticias corrían de pueblo en pueblo como la pólvora, allí también vino a verme estando yo todavía en cama un primo llamado David del pueblo de Folgueras, de la casa de la Norta (de donde era mi abuelo Baldomero), el cual me trajo también buen regalo de comer.
Mi tía Rosario habitaba en la casa por derecho de herencia y por ese mismo derecho usufructuaba unas tierras y ocupaba la pequeña habitación que había sido de mis abuelos. Ella me reprendía porque le parecía que yo dejaba llorar al niño largos ratos y me decía que se iba a herniar; lo cierto es que le dejaba dormido para ir a comprar leche y otros productos a Troncedo y para regresar con una lechera y paquetes no podía ir con el niño en brazos.
Mi padre y Conchita vinieron a verme durante las fiestas de Bárcena, la “Festecona”; vieron al niño, le encontraron muy hermoso y al regreso se llevaron con ellos a la joven hija del carcelero, quizás porque Conchita necesitaba de ella. Cuando terminó la partición de la cosecha, regresé a Tineo.
Después de tener a Gonzalín me juré que si volviera a caer encinta me haría abortar, pues a los médicos era inútil acudir pues estaban bajo la autoridad del régimen. Así es que allí mismo en Tineo volví a caer encinta; acudí a la esposa de un carpintero de izquierdas, a la entrada del pueblo, y ella me hizo abortar. Más tarde, en Sotrondio, me hice abortar dos veces más, con lo cual se hubiera cumplido la predicción de la gitana de Gera que sólo con verme ir a la fuente con mi cántaro de agua, y porque me negué a darle mi mano porque tengo por charlatanes a toda esa gente, me había sentenciado a voces diciéndome que tendría cinco hijos.
Los cinco o seis años que pasamos en Tineo fueron penosos. Yo disgustada con mi padre y Conchita, Gonzalo sin poder salir adelante con la zapatería, a pesar de que su trabajo era muy bueno. Para colmo, al estar su local delante de la Comandancia, la Guardia Civil le obligaba a arreglar todas sus botas deprisa y gratis, alegando que su paga era una miseria y recordando a mi marido su pasado carcelario. Como él no cumplía los plazos que le daban, le tomaron inquina de tal modo que bajando yo con los niños por la calle Mayor, Gonzalín en brazos y José Manuel de la mano, me alcanzaron dos guardias; uno de ellos, el sargento Antonio Zamora, un murciano famoso por su maldad, me amenazó diciéndome: “Si el sucio socialista que tienes por marido no pone más diligencia en arreglarnos las botas, te lo encontrarás un día en una cuneta con un cargador en la espalda”.
Nunca me olvidaré de esas palabras, que aprendí de memoria. Hoy día parece inconcebible que esto haya sucedido, pero así fue. Supliqué a Gonzalo que hiciera todo lo posible por arreglarles las botas, aún a costa de abandonar otros pedidos, antes de que le ocurriera algo malo, pues palizas y muertes estaban a la luz del día.
El sargento Zamora había llegado a Tineo con su esposa Gloria, una mujer buenísima con dos hijos pequeños. Un muchacho que vivía en una casona llamada de Campomanes, se ganaba la vida comprando y vendiendo terneros. Con motivo de una algarada entre vecinas de la casona que se peleaban por lavar en el pilón del patio, llegó el sargento y pidió a ese joven su permiso de tratante de ganado. Como no lo tenía, lo llevaron al cuarto de baño de la Comandancia, que daba a la parte trasera, y le dieron una paliza tremenda.
Gonzalín cogió una doble bronco-pulmonía, en parte porque los médicos no vieron al principio más que un catarro y recomendaron un jarabe. A la semana siguiente, el niño no iba bien y llamé a un médico del mismo Tineo, porque el que le había visto antes sólo venía una vez a la semana desde La Espina. El médico de Tineo vio la gravedad y recetó de inmediato gran cantidad de frascos de penicilina. La penicilina era algo nuevo y sólo había ciertas personas que la tenían guardada en frascos en la gran nevera de la fábrica de embutidos. No teníamos ningún dinero y el farmacéutico no nos hubiera fiado. Ni Gonzalo ni yo nos hablábamos con mi padre ni con Conchita y ni siquiera se me ocurrió pedirle ayuda. Bien hicimos pues, aun enterados del trance que pasábamos, no recuerdo que nos vinieran a ver. Se me ocurrió –aconsejada quizás por el médico- ir al cuartel de la Guardia Civil a pedir ayuda y el jefe me hizo acompañar para ir a las casas de quienes se sabía que tenían penicilina en reserva y pedirles que me la prestasen hasta que se hallara solución del caso. Alguien nos aconsejó escribir al Gobernador de Oviedo, el cual felizmente se interesó y mandó a sus servicios interesarse, pidiendo informes al Ayuntamiento y quizás a la Guardia Civil; el caso es que Gobernación pagó al farmacéutico toda la penicilina que nos fue necesaria, devolviendo yo la que nos habían prestado. El médico venía todos los días a ver los frascos vacíos que yo tenía expuestos en la repisa de la ventana de la cocina a medida que se iban vaciando. El niño estuvo muy malito, llegando a no reconocerme y gritarme “¡quítate de ahí, que llamó a mi mamá!”. Creo sinceramente que sus bronquios guardaron secuelas pues no se pasa en vano algo que fue tan grave. Bastantes personas del pueblo se conmovieron por ello y venían o mandaban gente con presentes, sobre todo con carne de cerdo ahumada, tocinos embutidos y lacones. ¡Qué Dios les haya tenido en cuenta su generosidad!
Los niños me daban trabajo pero ni más ni menos del que se da a otras madres; yo los llevaba pegados a mis faldas. Un día en que fui a lavar la ropa a un abrevadero-lavadero, que estaba separado en varios compartimentos, mientras yo lavaba de un lado de la pila, en el otro pilón los niños subidos a un banco de cemento jugaban con el chorro que caía del grifo, metiendo las manos en el agua un tanto inclinaditos. El caso es que de pronto Manolito me gritó: “Mamá, mamá, mira Gonzalín” y me llevé un susto terrible. Se ve que el niño se inclinó más de la cuenta y cayó poco a poco en el agua. Con el ruido del grifo no me dí cuenta y creo que si José Manuel no me hubiera advertido, el niño se hubiera ahogado pues estaba completamente sumergido. Saqué al pobrecito que trataba de respirar en medio de un ahogo de tos. Yo, toda trastornada, lo arropé con lo que tenía de ropa seca y él –en mis brazos- lo primero que me dijo fue: “Mamina, dame un besín”. Cuando pienso en trances como ése es cuando se ve cuánto se quiere a los hijos.
En cambio José Manuel, que nació morado, respirando sí pero sin llorar una noche entera y casi un día completo, no exigió especial cuidado por mi parte -aparte del que requieren todos los pequeños- y, al igual que su hermano, pasó las enfermedades infantiles sin consecuencia alguna.
Gonzalo, con la constitución que tiene y fuerte de corazón, tenía que ser llamado a ser tan sano y más que José Manuel. Pero pronto sufrió un accidente que pudo haberle costado un brazo. Yo hago desde entonces mi “mea culpa”. Esto sucedió en la bajada de la carretera llamada “del Rindión” porque en el fondo del valle estaba la mina del Rindión. Allí había unos eucaliptos hermosísimos y un pequeño muro. Por debajo de la carretera pasaba un reguero. Era una tarde hermosa y bajé a pasear con los niños. Los dejé jugar a los dos y yo me senté en el pretil a leer un libro, en esto llegó un carretero que venía de la mina y guiaba un carro cargado de carbón tirado por dos bueyes. El hombre mandó parar al ganado a la sombra para recuperar el resuello, pues venía cuesta arriba desde el Rindión. Yo no conocía al hombre de nada ni él a mí, nos dimos las buenas tardes (él de pie apoyándose un brazo en el yugo, delante del ganado). Yo seguí leyendo sin fijarme en que Gonzalín, que estaba delante de mí, se acercaba a la rueda del carro y ponía sus manitas en la galga de la rueda cercada de metal y fijada al eje pringado de grasa negra. El hombre dio voz al ganado para que arrancara, sin tomar la precaución de mirar a los lados del carro. Cuando levanté la vista, Gonzalín caía al suelo con el brazo ya bajo la rueda. Mis gritos hicieron que el hombre parara al ganado pero la rueda ya le había pasado por encima del brazo de mi hijo. ¿Por qué no me desmayé? Debo tener más entereza de la que creo. Cogí al Gonzalín, con José Manuel corriendo tras de mí), y todo lo deprisa que pude me precipité al consultorio más cercano, en la plaza del Ayuntamiento. El médico, de apellido Fuertes, miró el brazo y me dijo que no estaba roto (yo me quedé sorprendida) y que, siendo el niño pequeñito como era, el hueso aún no estaba constituido, que sólo era cartílago, por lo que sólo quedaría una gran cicatriz, pero sin afectar para nada al movimiento. No recuerdo si me aconsejó remedio alguno pero si me dijo que el hombre del carro tenía responsabilidad.
Gonzalo fue a hablar con el ganadero, el cual le dijo que la culpable era yo por tener las narices metidas en un libro y no haber vigilado al niño.
Gonzalo compró un paquete de embutidos y tocino para atenuar ni preocupación y yo, avergonzada y sintiéndome culpable, no protesté. El brazo se puso morado y el antebrazo (que fue la parte que le cogió la rueda) se hinchó hasta que estalló, llenando cinco fuentes de pus. Sin dinero y sin hablarnos con mi padre, seguí los consejos de las vecinas y le curé con yema de huevo batida con miel, aplicando esa mezcla en cataplasmas y desinfectándolo con agua hervida; sólo el Dios del cielo y yo sabemos lo que el niño sufrió durante varias semanas y así le quedaron las cicatrices que tiene y que le marcaron para toda la vida. Sólo con sajarlo a tiempo le hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento, pero yo no volví con él al médico para hacerlo, yo no sabía, y sin dinero y la vergüenza de ser culpable no me moví.
No recuerdo dónde leí que el corazón de una madre sangra cuando ve las cicatrices en el cuerpo de un hijo, y yo os digo que es verdad, nunca –aún después de ser curado- pude detener la mirada sobre esas cicatrices. Tengo que volver la cabeza para no verlas.
Otra vez que yo iba con ellos a buscar leche a La Mantequera me crucé de acera para hablar con una mujer. José Manuel estaba a mi lado y Gonzalín se salió fuera de la acera; había un camión parado y nadie vio al crío deslizarse por debajo de él. El caso es que arrancó y pasó totalmente por encima de él. A mis gritos y los de la gente, el chófer paró de repente y por detrás salió Gonzalín, ileso… Los que hemos sido formados en la religión católica creemos según nos dicen que cada uno tiene desde que nace un ángel de la guarda que le protege. El de Gonzalín debe ser uno extraordinario.
Siguiendo con la vida en Tineo, os diré que mi padre dio lugar a murmuraciones en la villa y que fueron fundadas. Había contratado como ayudante en el taller de tintorería a una viuda llamada Aurelia, que vivía con un hijo de diez u once años en Fondos de Villa, en la parte baja de Tineo, y seguramente sólo de lo que ganaba trabajando a derecha e izquierda. Tenía unos cuarenta años y vestía siempre de negro, ni fea ni guapa. El taller se encontraba a la entrada de Tineo, al lado de la mantequera, un tanto alejado de la casa de Martínez, donde mi padre tenía la tienda. El caso es que al parecer mi padre se lió con la tal Aurelia, la cual al decir del pueblo vivía con el único fotógrafo del pueblo.
Cuando la tía Rosario cayó gravemente enferma en Lantero los vecinos de la aldea vinieron a avisar a mi padre, el cuál no vio más solución que traerla a Tineo. Aunque mi padre hubiera podido alojarla en la pequeña habitación al lado de la suya de matrimonio, prefirió enviar a Aurelia a mi casa para pedirme que acogiera a mi tía; me negué alegando con razón que mi padre sólo se acordaba de mí cuando me necesitaba. Aurelia me hacía ver que al fin y al cabo era mi padre y Rosario mi tía, pero yo me defendía diciendo que no tenía los medios económicos para asumir ese peso, aunque quisiera. Entonces Aurelia me dijo que si ella hablaba con mi padre, seguro que él asumiría todo el gasto de manutención, médico y medicinas. Me sorprendió la seguridad que mostraba en convencer a mi padre. Entonces no le di más importancia, porque ignoraba lo que los dos se traían entre manos; lo supe más tarde. Mi padre compró una cama pequeña y trajeron a mi tía a casa; pusimos la cama en la habitación comedor, corriendo mis muebles y allí estuvo en cama hasta que murió, un mes y medio después. La asistí lo mejor que pude y mi padre me mandaba dinero por Aurelia. Conchita y él no vinieron a mi casa más que para hablar del entierro; nadie o casi nadie acompañó el cadáver. Yo no fui porque las mujeres no íbamos a los entierros. Fui tranquilamente a cortarme el pelo a la peluquería. Es cierto que sentí su muerte porque como dije, había querido hacer testamento en mi favor y eso hubiera sido una espina para mi padre, pues no hubiera podido vender la propiedad de Rosario por entero como la vendió. Pero sólo de pensar la cólera de mi padre que recaería sobre mí ya me espantaba, pues él no hubiera podido concebir tamaña “traición” de mi parte.
Hoy con setenta y siete años que tengo veo que siempre tuve miedo a mi padre.
No recuerdo bien los años que vivimos en Tineo, yo sé que en cuanto llegamos a Oviedo fui a la escuela nacional de la calle de Quintana a inscribir a José Manuel, que ya sabía leer las sílabas o por lo menos la palabra “gato” que le preguntó una señora maestra que luego le hizo preguntas a solas.
Mi padre y Conchita decidieron irse de Tineo a Oviedo, pues yo creo que la atmósfera ya no la podían soportar; la familia de Conchita no les hablaban y como eran personas influyentes con carreras y fortuna, nacidos todos en Tineo sabe Dios después de cuántas generaciones, se ensañaron a hablar mal de ellos; claro que la conducta de mi padre de liarse con Aurelia les dio pie a ello, y se arreglaron para hacérselo saber a Conchita; a mí me dio pena de ella de verla burlada pero yo no hablé de eso con mi padre, no hubiera podido.
Uno de los hermanos de Conchita, que trabajaba como contable en La Mantequera, cogió una tarde-noche a Conchita cuando iba por la calle sola y abalanzándose sobre ella le echó las manos al cuello haciéndole doblar las rodillas y talmente la apretó que la tuvo que estrangular, apostrofándole, diciéndole que como era tan idiota de seguir con mi padre y dándole orden (según testigos) de volver a reintegrar la familia. La gente que pasaba salvó a Conchita, la cual durante algunos días tuvo úlceras en la garganta. Mi padre quiso entablar acción de justicia, pero Conchita le disuadió haciéndole comprender que eso era inútil en Tineo, donde sus otros hermanos eran abogados y procuradores. Yo recuerdo que Conchita me pidió que fuese yo a hablar con su hermana mayor que se llamaba Faustina (madre de Dita Cerredo, la chica de izquierdas que estudió en Madrid y luego se fue con su marido a Méjico o a la Argentina).El motivo de enviarme a hablar con esta hermana no lo recuerdo, el caso es que yo fui pues a la casa de esa familia que era la casa del teléfono, yo entré en la oficina y ella bajó; nada más verme, exclamó: “¿Qué hace usted aquí? ¡Márchese antes de que la vean!”. Yo, sin decir ni pío, cogí la puerta y me fui sofocada de pensar que era la primera vez que me ponían de patitas a la calle.
Así que mi padre vendió la casa de Lantero; las tierras repartidas entre los vecinos, cada cual compró lo que le convenía. El notario me había llamado antes y me dijo que yo tenía derecho a reclamar dinero de esa venta pues eran derechos de mi madre. Yo había recibido de mi padre al casarme 15.000 pesetas que invertí en muebles y en ropa para mí y para Gonzalo (como, por ejemplo, su traje azul de boda). El anillo de oro lo había heredado yo de mi madre. Yo creo que quizás una o dos veces mi padre había hablado con una señora de Tineo, a la cual pidió un préstamo para nosotros y yo no le pude devolver ese dinero (la señora me encontró una vez por la calle y me dijo que ella ya sabía que nosotros no íbamos a poder devolverlo, me dijo eso con algo de menosprecio y yo bajé la cabeza con amargura y seguí andando sin responder).
José Manuel, responsable del PCE distrito San Blas 1977, con Sarturios
José Manuel 1°Mayo 1971 Lieja


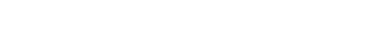



MÉMOIRES D'IMMIGRÉS




Copyright © generaciónlorca 2010
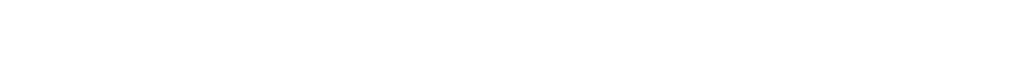
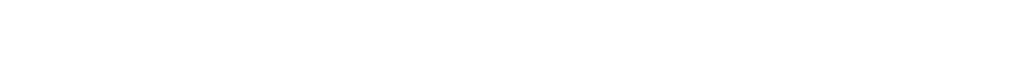
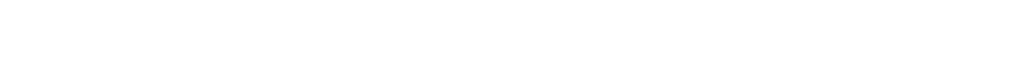
Quand les utopies se réalisent à coup de SOLIDARITÉ et que L'AMITIÉ remplace la famille quand elle est loin. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenue sur notre site web

Liège, terre d'accueil.
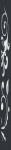




Copyright © generaciónlorca 2010



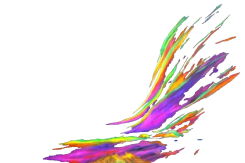
Liège, terre d'accueil
"À LA RECHERCHE DE LIBERTÉ ET D'UN MONDE MEILLEUR ..."

QUAND LES UTOPIES SE RÉALISENT À COUP DE SOLIDARITÉ ET QUE L’AMITIÉ REMPLACE LA FAMILLE QUAND ELLE EST LOIN .
GÉNÉRATION LORCA