

Otro de los motivos es que inconscientemente sabemos que hurgar en los recuerdos de nuestros padres es a veces doloroso o quizás sencillamente sea debido a que siempre impera un halo de pudor a la hora de buscar explicaciones.
Hoy, estas parcas frases que mi padre dejó escritas con tinta aturquesada, me revelan la faceta de un hombre sensible a pesar del rudo caparazón con el cual quiso revestirse en más de una ocasión.
Al mes escaso de su viaje hacia Bélgica, mi padre escribe: “Hoy a las 23horas 30 minutos se ha visto la aurora boreal hacía 20 años que también la vi”. El resplandor que aparecería en el cielo nocturno seguramente le recordaría su inminente viaje hacia el norte. La espectacularidad y la belleza de las estructuras y de los colores en el horizonte tal vez le hiciesen pensar en el futuro que quiso para nosotros. Sólo son conjeturas por mi parte, un impulso para suplir el hueco baldío del silencio. No sé cuanto tiempo pudo durar el fenómeno ¿minutos, horas? Tengo la certeza que mi padre supo que estaba asistiendo a un hecho peculiar y digno de ser recordado sea por lo insólito, sea por la simbología que pudo encontrar en la visión de la aurora boreal.
El caso es, que hoy por hoy, esos recuerdos manuscritos quedarán ahora perennes en mi memoria.
El sábado 23 de febrero de 1957 mi padre tomaba un tren rumbo a Bélgica. “ Hoy a las tres de la tarde he salido de Barcelona para Bélgica. ¿Cuándo volveré?”.
En esa fría madrugada de invierno, sin pronunciar a penas palabras porqué ya todo estaba dicho y que el hecho de añadir una frase más no hubiese cambiado ya el destino ni el rumbo de las cosas, mi padre se despidió de nosotras fingiendo un porte sereno.
La despedida dejó aflorar un cauce vertiginoso de emociones y una incertidumbre opaca que les impregnó con una pena incipiente y lacerante. La sensación de dolor, real inexorable, y que a penas se podía disimular, les debió helar el alma; en siete años de matrimonio esta era su primera separación.
El reencuentro familiar aún debería esperar siete largos meses. Mi padre, Francisco Muñoz Clemente, con una maleta como simple equipaje, tomó el autocar desde Cercs, un pueblecito del Prepirineo hasta Manresa. Desde allí continuó su periplo en un tren de cercanías hasta Barcelona. En la capital anduvo otro trecho hasta llegar a la estación de Francia, lugar de partida o debería decir de estampida de miles de hombres y mujeres hacia el Norte (tres mil trescientos con destino a Bélgica ese año).


Ejemplo de medallas de identificación o matrícula que se entregaban en la Mina Hasard Cheratte.

Monta ropas en una mina

La Petite Bacnure Herstal años 50

Antigua Gare des Guillemins. En 1957 se inauguró un nuevo edificio conforme a la estética de la época y que fue substituida hace poco por la nueva estación diseñada por Calatrava.

Años 50 Estación de Port Bou Francia






Una vez cambiados y equipados, el encargado les nombró el equipo de trabajo en el cual habían sido designados. Unos se quedarían en la superficie y otros se dirigirían hacia el exiguo montacargas (también llamado “la jaula”) para efectuar el descenso. Durante los primeros días iban acompañados por un minero experimentado que se encargaba de atender cualquier duda.
La adaptación a la oscuridad y a la angustiosa sensación de estar a centenares de metros bajo tierra no les resultó fácil a todos los recién llegados. Tanto es así que algunos hombres no soportaron su nuevo trabajo ni la presión del nuevo entorno, al cabo de pocos días decidieron regresar cargados de frustraciones y por el peso de un sueño hecho añicos.(***) Familiarizarse con las tripas de la tierra necesita tesón y mucha sangre fría. Allí abajo, los hombres están a la merced de que todos sigan las consignas de seguridad y que el azar no les trunque la vida. El pozo no es de fiar y todos ellos siempre lo tendrían presente.
Al acabar su primera jornada y una vez aseados el grupo de mineros españoles volvió de regreso a la Cantina. Ese día acababan de ganarse su primer jornal.(****)
De este modo trascurrirían aún unos tres meses al cabo de los cuales mi padre y Juan Gutiérrez su compañero de habitación decidieron irse a vivir en condición de “realquilados” en casa de unos españoles (José Camprubí y Dora López cuyas reseñas encontraréis en el apartado “On se souvient”).
Allí encontraron un ambiente familiar y acogedor. Las comidas de Dora les hicieron olvidar los platos al estilo belga que comían en la Cantina de la mina. A tal efecto, Juan me explicó una anécdota que ocurrió en la Cantina recién instalados : me relató que la comida aunque abundante no siempre era al gusto de los mineros. Un día la calidad de la misma era tan pésima que los obreros decidieron boicotear la cena, ese incidente produjo la presencia del director de la mina para apaciguar los ánimos. Viendo que los mineros tenían razón, al poco rato, ordenó que se les sirviera una cena en condiciones. Los mineros españoles eran de armas tomar y lo demostraron muchísimas veces en el futuro, estarían siempre en primera línea para revindicar unas mejores condiciones de trabajo.
La estancia en casa de la familia Camprubí-López duró hasta que la ley les permitió el reagrupamiento familiar. Una de las condiciones para que ello se produjera era que el obrero llevara como mínimo tres meses trabajando en la mina y que dispusiera de un alojamiento decente. Otra condición era que se comprometiera a seguir trabajando en la mina. Los trámites se realizaban por mediación de la propia empresa. Una particularidad curiosa es que la empresa se comprometía en el caso necesario a adelantar los gastos del viaje, el minero reembolsaba los gastos por medio de retenciones mensuales en su salario.
Mi padre encontró un minúsculo apartamento en el tercer piso de la misma casa dónde se alojaba ( rue Saint Léonard, 448). Juan, él, prefirió solicitar uno de los alojamiento pertenecientes a la mina en La Préalle ( Herstal). Así que no demoraron por más tiempo el reencuentro de la familia.
Así fue como en el verano del 1957 llegamos mi madre y yo a Liège, poco más tarde también lo haría la familia de Juan.
¿ Cómo había transcurrido nuestras vidas en España durante esos meses de separación?
¿ Cómo fue la adaptación a nuestro nuevo hogar? Esa es “ une autre histoire”… que como la que acabo de relatar tiene tantos puntos en común con los hijos de la Generación Lorca.
Georgina Muñoz Gil
Verano del 2010
Esta crónica se la dedico a la memoria de mi padre y la de todos sus compañeros y amigos de la mina Petite Bacnure. Aquellos que compartieron con él los primeros cimientos de una vida llena de ilusiones y por dar a sus hijos un porvenir mejor.
Apuntes
(*) Diez años antes, en el 1947, mi padre ya había cruzado la frontera por las montañas de manera ilegal para ir a trabajar en las minas de Saint Étienne( Francia). Esta aventura le valió ser detenido por las autoridades españolas y a la vuelta y pasar unos meses en la cárcel Modelo de Barcelona. El contacto con otro país, con su cultura, sus libertades debió de ser fundamental a la hora de emprender años más tarde el nuevo largo viaje.
Por las fechas de la documentación encontrada puedo concluir que la idea de emigrar nuevamente ya había germinado a inicios del 1955. La burocracia le llevaría casi dos años de espera antes de emprender el viaje.
En el 1958 rechazó la oferta para ir a trabajar al Congo belga, para el gran alivio de mi madre. Visto los acontecimientos que dos años más tarde sucedieron allí pienso que acertó en la negativa de aceptar ese contrato.
(**) Según el testimonio de Juan Gutiérrez, gran amigo de mi padre (a quien le doy las gracias por ayudarme a completar muchos detalles que aparecen en esta crónica) me contó que llegó más tarde que mi padre ( la llegada de los mineros se hizo en varios viajes). Me relató que a ellos, les vino a buscar un español que trabajaba en la mina Petite Bacnure y que les llevó hasta la Cantine. No recuerda muy bien si utilizaron un medio de transporte, piensa que tal vez un tranvía hasta el final de la rue Saint Léonard y luego andando hasta Vottem.
(***) Juan Gutiérrez relata con emoción la partida de un tal Luis que no aguantó la separación lejos de su familia.
(****) BAREMOS –Escala de jornales en la mina vigentes al 1 de enero del 1957 en Bélgica
( fuente : libro –¡Que seas bienvenido!)
Salario de un minero en España en 1958 ( según hoja de pago de mi tío Diego Gil) ( 1787,13 pesetas al mes X por 14 pagas) Salario minero 1958 en Bélgica : 66.110 Francos belgas ( resumen anual de mi padre de ese año).
Para más informaciones sobre el tema de la emigración española en la minas belgas, recomiendo la lectura del documento “L'immigration espagnole dans les charbonnages belges de ISMAËL RODRIGUEZ BARRIO”
El tren repleto de esa añoranza pegadiza que nunca abandona por completo al que sale de su país, se encarriló hacia Port Bou dónde otra vez más, se hizo un cambio de convoy ya que el ancho de las vías de los trenes franceses eran distintos a los españoles.
Psicológicamente todos debieren sentir que en ese preciso momento traspasaban el umbral del no retorno pero también tuvieron la sensación imperante de entrar en un país dónde las libertades amparaban a sus ciudadanos. El antagonismo entre la pena y la alegría debió hacer zozobrar más de un corazón.Tal vez, instalado en el nuevo tren que le llevaba hacía París, mi padre escribiría el comentario “¿Cuándo volveré? Desgarradora pregunta, teñida de incertidumbre, de dudas y sin embargo cargada de esperanzas. Esta frase la debieron pensar al unísono casi todos los emigrantes que le acompañaban, como una ola gris que arrastra los recuerdos hacia orillas inciertas. Fue la misma pregunta que años atrás y en ese mismo lugar se hicieron miles de compatriotas nuestros, cuando lo que les empujaba fuera de su patria era su dolorosa y dramática huida hacia el exilio político forzoso.(*)
La noche y el día siguiente el viaje en el tren debió parecerles interminable hasta que llegaron a la gare d’Austerlitz que abandonaron para hacer trasbordo y dirigirse hacia la gare du Nord dónde salían los trenes para el “Plat Pays”.
“Hoy a las ocho de la noche he llegado a Lieja,Bélgica”.
La Gare des Guillemins acogió a esa nueva remesa de obreros no cualificados españoles. En invierno a las ocho de la noche, en Bélgica, no parece descabellado imaginar que una fina lluvia mezclada con algún copo de nieve humedeciera el rostro de mi padre y el de sus compañeros de éxodo. Una lluvia que disimularía más de una lágrima furtiva, coartada oportuna, para verterse anónimamente. El agua traspasó la chaqueta de pana de mi padre, oscura señal premonitoria que todos los días venideros no transcurrirían todos en un camino de rosas. Hasta que no se reagruparon todos delante de la estación, el frío tuvo tiempo de helarles las extremidades y todos se miraron haciéndose la misma pregunta: ¿ Y ahora, qué nos depararan las próximas horas?
¿Quién les esperaba en la estación? ¿Un capataz de la mina? ¿Un funcionario? ¿Cómo llegaron a su provisional alojamiento? ¿En coches, en autocares, en tranvía, a pie?
¿ Cómo se haría la llamada? ¿ Por el apellido y el nombre del pozo? ¿ Fulanito de Tal : mina La Petite Bacnure Herstal -Fulanito de Tal Mina l’Espérance – Fulanito de Tal Mina Le Hasard-Cheratte - Fulanito de Tal Mina Belle Vue?
Lo cierto es que la noche del 24 de enero, la primera en suelo belga, la pasó en los barracones de la Cantine du Charbonnage de la Petite Bacnure situados en un barrio de Vottem. (**)
Afortunadamente las condiciones de alojamiento de los mineros españoles habían mejorado desde que los primeros emigrantes italianos llegasen en el 1946 al acabarse la guerra. A ellos les tocó vivir literalmente hacinados unos barracones militares insalubres por no decir en un medio casi infrahumano y de dónde a penas se acababan de evacuar a los presos detenidos alemanes.
¿Cómo sería la primera noche? Tras la instalación y una vez localizada la cama y ordenado los escasos enseres en sus armarios correspondientes, me imagino que una frugal cena les sería servida en el refectorio de la cantina. Allí, cenando todos juntos, nacerían los brotes de unas primeras amistades que les acompañarían el resto de sus vidas. A partir de ese instante, la amistad remplazaría de algún modo el calor de la familia. Entre bromas y chascarrillos para conjurar la añoranza, esos hombres en la plenitud de su juventud fraternizaron y se sintieron unidos a un destino colectivo. Por orgullo se construyeron también su propia carapaza para disimular unos sentimientos que transparentaban sus emociones. Llego la hora de acostarse en aquella estancia, común para varias personas, sobria e impersonal, una sala que les debió parecer un tanto lúgubre con sus cuantas camas rudimentarias, con sus sábanas ásperas y sus mantas que no conseguirían quitarles el frío del alma y ni tan sólo calentar los recuerdos. Recuerdos y pensamientos que se pegaban como la brea en la oscuridad y que pasaron toda la noche yendo y volviendo como una triste marea. Antes de conciliar el sueño todos los mineros allí presentes debieron repasar todo lo que acababan de dejar atrás. El silencio de la estancia se rompía con la chirriante queja de un somier maltrecho, con un suspiro o el carraspeo de una garganta seca. Las dudas debieron brotar como una avalancha. ¿Acertaron la decisión? ¿No hubiese sido mejor quedarse a pesar de las penurias, de las malas condiciones de trabajo, de las presiones familiares? Tal vez su propio entorno debió pensar que estos hombres perdían su dignidad al abandonar su país y su familia, como si no fuesen lo suficientemente templados para aguantar su condición como los demás, los que se quedaron… Hay que ser valiente para girar las páginas de su propio destino en la búsqueda de unas condiciones de vida mejores, marchar no significa abandono ni tampoco cobardía. En lo más hondo, casi todos estos hombres creían que el retorno sería inminente, al final del periodo de su contrato. Que la estancia sería como un paréntesis, el tiempo suficiente par reunir unos ahorros… ¡No sabían entonces lo equivocados que estaban!
El sueño tardó en llegar, mi padre seguramente pensaría en el abrazo de mi madre, en el mío, en las cumbres de las montañas que abrazaban la aldea, en sus compañeros de la Mina de la Consolación de la compañía Carbones de Berga, en los amigos que no quisieron o no pudieron emigrar como él, de hecho mi padre fue el único de la empresa minera que se marchó por aquellas fechas. En sus oídos retumbarían sus palabras; “Francisco, si te va bien: ¡escribe!”…
En esos instantes, antesala del primer sueño, mi padre almacenaría en su memoria vivencias intangibles aún no vividas: imaginaría cómo iba a ser el futuro para nosotros tres. Las dudas se desvanecieron, la decisión no era un mero capricho, era el resultado de creer firmemente que allí íbamos a ser felices. Aquella primera noche decidió que nunca más hablaría de su vida en el modo pretérito pluscuamperfecto… aquel que empieza con un lamento “ Ay si no hubiese firmado el contrato …”. A partir de entonces todo sería presente y futuro. Jamás se lamentó de su decisión. Una decisión que venía meditando y madurando desde hacía más de dos años.
La mañana del lunes 25 de enero, el cielo entre blanquinoso y gris mate no llegó a iluminar la sala del dormitorio común . A la luz de día, la mediocridad del escaso mobiliario resaltaba ante la mirada atónita de los mineros. Casi todos habían pasado una mala noche troceada por secuencias oníricas y pardas. A partir de ese momento, tenían dos días enteros para formalizar todo el papeleo legal y familiarizarse con su nuevo entorno de vida y de trabajo.
Al salir a la calle, lo vieron todo con una pátina de grises plomizos, la línea del horizonte se unificaba en una misma gama de tonos. Hacía frío, la humedad subía de la tierra para calarse en la ropa como una segunda piel. Algunos mineros ya estaban acostumbrados a la rudeza del los climas del norte de España, a las lluvias y las neblinas, pero otros, los que venían del sur, acosaron el contraste mucho más intensamente. Desde la cantina se veía el imponente escombrero de la mina y aprendieron en seguida que se llamaba “terril” en francés. Podría ser que la visión cotidiana de los “terriles” le recordara de ahora en adelante la orografía de las montañas de la comarca del Berguedá que había dejado dos días antes. Estas eran unas montañitas de juguete si se las comparaba con los imponentes picos de los Pirineos. Después del desayuno, un encargado que hablaba algo de español les puso al corriente de todos los trámites que deberían hacer antes de poder trabajar.
A tal efecto les entregaron un librito recién editado por la Federación Belga de Minas de Carbón.“¡¡¡Que seas bienvenido!!!”, ese era el título. En él, encontrarían una serie de consejos y recomendaciones para ser “un buen trabajador” y todo lo que se esperaba de ellos durante su estancia en Bélgica. También se les hizo entrega del “Livret” dónde los patronos debían hacer constar el día de entrada en la empresa y el de salida.
Durante esos dos días tuvieron que presentarse a la policía, hacer el empadronamiento en el ayuntamiento, pasar una revisión médica, volver a firmar formalmente el contrato de trabajo, leer el reglamento interno, ponerse al día de quienes eran los delegados sindicales, conocer las condiciones futuras para el reagrupamiento familiar y dar finalmente una vuelta por las instalaciones de superficie de la mina. ( la taquilla de cobro, la enfermería, la recepción, y la oficina de control).
Llegó el miércoles 27 de febrero del 1957. Mi padre escribe de nuevo en su agenda : “ Hoy he empezado a trabajar en la Pequeña Bacnure”.
Los mineros españoles se desplazaron hasta unas dependencias dónde un empleado les proporcionó todas las herramientas que necesitarían para trabajar: su primera ropa de trabajo (las siguientes irían a cargo de cada minero), un casco, unos guantes, una lámpara y el famoso número de matrícula o medalla que deberían conservar siempre con ellos durante su estancia en la empresa. Mi padre estaba familiarizado con el fondo de la mina desde el año 1940, ya llevaba detrás de él 17 años de oficio. Para otros compañeros, sin embargo, era la primera vez que se adentrarían en las entrañas de la tierra. Dicen que casi todas las minas de carbón se parecen, una vez que el montacargas baja hasta las galerías y cuando ningún haz de luz natural es capaz ya de iluminar el lugar. Por estos motivos todos los pasos y gestos que hizo mi padre aquél primer día de trabajo le recordarían los que tantos veces había realizado antes y los que debería repetir durante 25 años más… Los “novatos” en el oficio pasaban por un periodo de adaptación y aprendizaje de unos tres meses de duración antes de empezar a trabajar a pleno rendimiento.
Se dirigieron todos hacia el guardarropa, allí se les señaló el número del armario dónde podían dejar su ropa de calle y la del trabajo. Allí mismo se les comunicó que la ropa debería ser lavada semanalmente y a su cargo( la mina se encargaría del lavado sólo años más tarde). Como la empresa no se hacía responsable del contenido de los armarios se les aconsejó de comprar un buen candado.
También había los famosos “monta-ropas” que transformaban el lugar en una cueva subterránea llena de estalactitas extrañas en forma de pantalones, chaquetas y bolsos…
Cuando los mineros se habían cambiado, se dirigían a la lampistería. Allí, entregaban su medalla y se les adjudicaba una lámpara. Al acabar la jornada harían el inverso. Al final de día podían comprobar que minero aún no había vuelto del fondo y dar así la señal de alarma.
Cada minero era responsable de su propia lámpara y la cuidaría con el máximo esmero ya que de ella dependía en parte su seguridad. La llama les podía avisar si había una acumulación de gas grisú y así tener tiempo de salir del lugar y avisar del peligro.

Por desgracia ya no podía pedirle que me relatara detalladamente cuales fueron sus motivaciones exactas ni los sentimientos que le empujaron a transcribir unos acontecimientos tan cruciales en su vida. He reconstituido el puzzle con la ayuda de mi madre, de las conversaciones con Juan Gutiérrez, un amigo de la familia y de los pocos documentos personales que subsisten de la época.
No es hora ni de añoranzas ni de lamentos, seguramente no se lo pregunté personalmente por las mismas razones que ahondaron dentro de muchos de nosotros, una de ellas era el postergar el momento de las preguntas a una fecha incierta. La razón tal vez resida en que siempre pensamos que los seres queridos les tendremos con nosotros indefinidamente…
El hombre que vio dos veces la aurora boreal
En una maleta desvencijada y de colores ajados por el lastre los años, hallé la agenda de mi padre del año 1957. Ese año marcó definitivamente el horizonte de la vida de mi familia. La decisión inapelable de mi padre de emigrar hacia el norte, nos arrastró a un destino absolutamente diferente al que nos hubiese esperado en España.
El hallazgo de la agenda de aquel año me reveló una serie de informaciones que me eran totalmente ajenas hasta entonces.





































DESCUBRA NUESTRAS CRÓNICAS



Copyright © generaciónlorca 2010



Cuando las utopías se realizan a base de SOLIDARIDAD y cuando LA AMISTAD reemplaza a la familia cuando está lejos. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenido a nuestro espacio web

Lieja, tierra de acogida
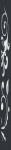




generacionlorca@hotmail.com Gestión de la página, maquetación y diseño: Manuel Rodríguez Vela - Traducción en español: Ana Ponce Nieto Copyright © generaciónlorca 2010
Las fotos que se encuentran en nuestros álbumes no tienen mayor propósito que el de ilustrar recuerdos y momentos pasados juntos. Si no deseas ser reconocido en una de las fotos publicadas, por favor háznoslo saber.