Las ventanas se abrían a su paso, algunos le hacían gestos para que se detuviera. La vendedora ambulante llenaba las cacerolas o cazuelas bajo la ávida mirada de los niños.
El día de las “cûtès peûres” era una fiesta. Creo que en casa no tuvimos la costumbre de comprarlas.De vez en cuando, en alguna ocasión solamente; no obstante, el recuerdo está muy presente y resucita con su punto de melancolía cada vez que preparo este postre. Claro que, el vino tinto está aromatizado por las fragancias de las laderas catalanas o por un Ribera de Duero, a veces falta el sirope de Lieja (una confitura espesa hecha con dátiles, peras y manzanas) entre los ingredientes…pero afortunadamente, las visitas esporádicas de los amigos de Bélgica no se olvidan nunca de traérnoslo y casi siempre tenemos en el armario un envase de color verde con los símbolos de la ciudad.
¡Qué curioso es esto de los recuerdos! Nunca sabemos cuál será el detonante que nos transporte varios lustros atrás.
La vendedora de peras cocidas dejó de deambular por la calle Saint Léonard cuando yo todavía era pequeña, al igual que el trapero, encaramado a una carreta tirada por un caballo. El hombre profería a voz en grito: “¿tienen ropa vieja y trastos usados?” Era un espectáculo maravilloso para los chavales de la que no tenían muchas ocasiones de ver de cerca un caballo enganchado. Las ruedas de la carreta y los zuecos martilleaban acompasadamente los adoquines húmedos y resbaladizos, algunos vecinos se deshacían así de sus trapos viejos, de su ropa usada hasta los hilos y de los objetos viejos que habían perdido todo valor para sus propietarios.
(1) Nota del traductor: en dialecto valón “peras cocidas”. Se trata de una receta típica de peras cocidas al vino con azúcar.




El vendedor de helados italiano
Pan italiano
Estos dos oficios, desaparecidos desde hace muchísimos años, forman parte del decorado del barrio en el que vivimos, un barrio amable y popular que olía a potaje…
La venta ambulante de productos alimenticios fue algo común durante muchos años en las calles de la ciudad. La característica común de los vendedores ambulantes era, sin ninguna duda, la forma de llamar la atención de la clientela del barrio: los altavoces de las camionetas destilaban o una melodía particular o un eslogan repetitivo.
“¡A la rica sopa! ¡A la rica sopa!” Y decenas de puertas se abrían dejando salir a mujeres con las ollas en la mano. Mi madre la compraba esporádicamente y se encontraba con las vecinas quienes aprovechaban la fila para charlar un poco. ¡Ah, qué bien olía la calle! De repente, lo gris del cielo ya no importaba y nos encontrábamos en la calle como en cualquier ciudad del sur.
Otro día el claxon del panadero italiano producía el mismo efecto. Me encantaba precipitarme hacia la camioneta para traer un pan italiano que tenía forma de corona y cuyo gusto recordaba de tal manera los panes andaluces. De nuevo en esta ocasión los aromas tenían el privilegio de proyectar los pensamientos de mis padres hacia su Mediterráneo.
Una vez a la semana el lechero, con su gorra y uniforme gris, llamaba a las puertas. Se llevaba las botellas vacías y dejaba la caja que le habíamos dejado en el pasillo con las llenas. En aquella época todo se reciclaba y las botellas eran tan reutilizadas que al final el vidrio perdía su brillo y casi no podíamos ni leer la marca.
Pero sin duda alguna el vendedor más ruidoso de todos era el de las bebidas. Sin ningún tipo de consideración por el descanso de los vecinos que tenían que dormir de día, como mi padre (que hizo el turno de noche toda su vida), el hombre manipulaba las botellas de cerveza, de agua y de gaseosa sin ninguna delicadeza. A veces nuestras madres nos dejaban la responsabilidad de pagar la cuenta como “los mayores”, ¡Antonio y yo nos sentíamos tan importantes! El pequeño de los Lemos y yo estábamos picados en ver quién hacía mejor esta tarea.
Mi música favorita era la del vendedor de helados italianos que solía pasar el sábado o el domingo. Su camioneta “transformada” digna de un verdadero tuning atraía a todos los críos del barrio como la miel a las moscas. Así, yo suplicaba a mis padres para que me dejaran bajar a comprar un botecito de una irresistible nata….un cucurucho pequeño de pistacho y dos más de vainilla.
No me puedo olvidar del vendedor de carbón que pasaba a menudo en cualquier estación del año. Después de llamar a las puertas, levantaba la reja del respiradero del sótano donde introducía una rampa metálica sobre la que tiraba paladas de carbón, o bien, vaciaba sacos de bolas o de pedazos de hulla. El polvo que levantaba el almacenamiento de carbón terminaba por pegarse tanto a la ropa del carbonero como a su piel, cubierta por una delgada película que había terminado tomando un tono grisáceo. Tras la visita del carbonero mi madre y nuestra vecina Loreto (la madre de los hermanos Lemos) tenían que barrer concienzudamente la acera y remeter las esquirlas de carbón en el respiradero.
A la lista de vendedores ambulantes que pasaban por nuestra calle todavía hay que añadir uno más: el español que vendía huevos para redondear el salario a final de mes. Como no sabíamos su nombre le apodamos “el de los huevos hermosos”. La siguiente anécdota siempre está presente en mi casa y mi madre todavía hoy me la recuerda a menudo. Un día, el vendedor llamó a la puerta y mi madre, que estaría probablemente ocupada con algo, me mandó ir a abrir. “¿Quién es?”, me preguntó desde la planta de arriba. “¡Es el señor que tiene los huevos hermosos, mamá!”. A mí eso de “tener o vender” me parecía lo mismo e ignoraba las sutilezas de la lengua de Cervantes.
Al español le entró una risa nerviosa que duró hasta que mi madre, avergonzada por mi respuesta, bajó a pagarle la docena de huevos. “Estos niños…dicen verdades como templos”, apostilló el vendedor, ¡que tampoco midió sus palabras! Lo que empeoró la turbación que yo había provocado sin querer. Mi madre no sabía qué responder de lo avergonzada que estaba y me lanzó una mirada reprobatoria por haberle puesto en una situación tan embarazosa.
Ese día aprendí que los buenos modales pasan por llamar a las personas por su verdadero nombre. Y, sobre todo, que no hay que hablar en público sobre los “atributos” de los señores, aunque sea en jerga española. Dicho lo cual, nadie de la casa logra recordar el nombre del español y se quedará para siempre con “¡el hombre de los huevos hermosos!”
Con el tiempo él también dejó de venir por el barrio. Los primeros supermercados empezaron a instalarse, signo del cambio de los tiempos. (Pero eso es otra historia).
Georgina Muñoz Gil
mayo 2010
1. l’homme aux beaux œufs. -2. Qui est-ce ?- 3. C’est l’homme qui a de beaux œufs, maman !- 4. Avoir ou vendre - 5. -Ces enfants, ils disent des vérités grandes comme des temples.
¡El tiempo de las “cûtès peûres ” (1) !
Las peras cuecen a fuego lento en una cacerola vieja, de hierro fundido esmaltada, que mi madre se trajo de Bélgica. Poco a poco el aroma invade la cocina y de la olla se escapa un recuerdo: “¡Las Cûtès peûres…!”. Así era el grito de la viejecita que invadía las calles del barrio del Norte. Empujaba su carrito sin prisa exhortando a los vecinos para que vinieran a comprar sus peras aún tibias.





































DESCUBRA NUESTRAS CRÓNICAS



Copyright © generaciónlorca 2010



Cuando las utopías se realizan a base de SOLIDARIDAD y cuando LA AMISTAD reemplaza a la familia cuando está lejos. Colectivo Generacion Lorca.
Bienvenido a nuestro espacio web

Lieja, tierra de acogida
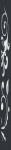




generacionlorca@hotmail.com Gestión de la página, maquetación y diseño: Manuel Rodríguez Vela - Traducción en español: Ana Ponce Nieto Copyright © generaciónlorca 2010
Las fotos que se encuentran en nuestros álbumes no tienen mayor propósito que el de ilustrar recuerdos y momentos pasados juntos. Si no deseas ser reconocido en una de las fotos publicadas, por favor háznoslo saber.